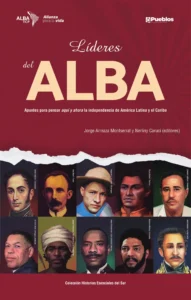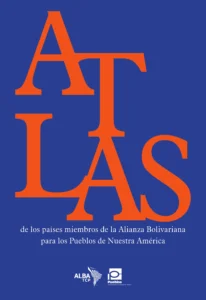En las últimas décadas, el concepto de “bienes comunes” ha experimentado un notable resurgimiento en el interés académico y político. Este renovado enfoque no es fortuito; responde directamente a los procesos de despojo, privatización y mercantilización de recursos esenciales que caracterizan a la economía global contemporánea. Como sugieren análisis recientes, los conflictos en torno al agua, las tierras y los bosques han puesto de manifiesto la urgencia de repensar cómo gestionamos los recursos compartidos (Swyngedouw, en Arroyo y Boelens, 2013; Scribano, 2009). El debate sobre los comunes, por tanto, trasciende el ámbito teórico para situarse en el epicentro de las luchas políticas actuales, que buscan no solo resistir la expropiación, sino también imaginar e impulsar transformaciones profundas en los regímenes de gestión dominantes.
Para el caso venezolano que nos ocupa, este debate adquiere características particulares que desafían tanto las predicciones pesimistas sobre el destino inevitable de los recursos compartidos como las soluciones más optimistas basadas en la autogestión comunitaria. No estamos ante un escenario donde usuarios irresponsables agotan un recurso de acceso completamente abierto, ni tampoco ante comunidades que siempre logran organizarse exitosamente para gestionar su bien común. Estamos, más bien, ante una situación que ninguno de los modelos clásicos anticipó plenamente: un agotamiento institucional y estructural que empuja a ciudadanos hacia soluciones privadas de supervivencia que terminan reproduciendo y agravando los problemas que el marco legal buscaba prevenir. Para comprender esta paradoja necesitamos dos conjuntos de herramientas conceptuales que funcionen en diálogo productivo.
Los bienes comunes entre la tragedia y la autogestión posible
El marco fundamental para entender los recursos compartidos proviene del trabajo de Elinor Ostrom sobre los Recursos de Uso Común (RUC). Su distinción conceptual entre el “sistema de recursos” (el acervo, como un acuífero o un bosque) y el “flujo de unidades de recurso” (el agua extraída o la madera talada) resulta crucial para comprender los desafíos de sostenibilidad. La gestión equilibrada depende de mantener un balance entre la extracción (el flujo) y la capacidad de regeneración del sistema (el acervo) (Ostrom, 2000, págs. 66-67). Esta distinción nos permite formular una pregunta central para el caso venezolano: cuando las causas estructurales llevan a soluciones particulares sin coordinación ni supervisión estatal ¿cómo se afecta la relación entre el acervo (los acuíferos subterráneos o los reservorios superficiales) y los flujos de extracción individual?
La dificultad percibida para lograr este equilibrio dio origen al influyente modelo de “La Tragedia de los Comunes” de Garrett Hardin (1968), cuya lógica postula que en un recurso “abierto a todos”, individuos racionales que persiguen su propio interés terminarán por agotarlo, ya que los beneficios de la sobreexplotación son individuales mientras que los costos son socializados (Ostrom, 2000, págs. 26-28). Sin embargo, es crucial aclarar que este modelo describe situaciones de “acceso abierto”, donde no existen reglas ni derechos de propiedad, y no es aplicable a todos los bienes comunes. Por poner un ejemplo más ilustrativo: el caso de los pozos de agua profunda en Caracas presenta una complejidad que Hardin no contempló: existe formalmente un marco regulatorio exhaustivo que prohíbe la perforación sin permisos, pero ese marco parece haber perdido toda capacidad de hacerse cumplir. No estamos ante ausencia originaria de reglas sino ante su colapso operativo.

Frente a la solución dicotómica propuesta por Hardin, que oscilaba entre la privatización o el control estatal centralizado (el “Leviatán”)[1], la historia ha demostrado que ambas vías pueden funcionar o fallar dependiendo de las condiciones específicas de implementación. La gestión estatal de recursos hídricos no es inherentemente ineficiente ni inevitablemente autoritaria, como a veces se desprende de lecturas simplificadas de este debate. De hecho, existen numerosos ejemplos de sistemas públicos de agua que han logrado proveer acceso universal, equitativo y sostenible durante décadas. Los casos de gestión municipal exitosa en diversas ciudades europeas, o los sistemas de riego gestionados por el Estado en países como Japón o Corea del Sur, e, incluso, experiencias comunales y comunitarias en Venezuela, demuestran que cuando las instituciones públicas funcionan con capacidad técnica, recursos adecuados y mecanismos de rendición de cuentas, pueden efectivamente administrar bienes comunes de manera que ningún actor privado individual tendría incentivos para hacer. El Estado, en su mejor versión, puede actuar como garante de la equidad en el acceso, puede realizar las inversiones de largo plazo que el mercado no haría, y puede subordinar la lógica del lucro a objetivos de bienestar colectivo.

Sin embargo, esta posibilidad teórica del Estado como gestor eficaz de los comunes requiere condiciones institucionales que no siempre están presentes. La capacidad estatal no es un dato dado sino una construcción histórica que puede erosionarse, como dramáticamente ilustra el caso venezolano que nos ocupa. Más aún, incluso cuando el Estado funciona técnicamente bien, la gestión centralizada puede presentar limitaciones importantes: tiende a aplicar soluciones estandarizadas que ignoran conocimientos locales, puede ser capturada por élites políticas o económicas que la utilizan para fines de acumulación privada, y frecuentemente carece de los mecanismos de retroalimentación que permiten adaptarse rápidamente a cambios en las condiciones del recurso.
Es precisamente reconociendo tanto las posibilidades como las limitaciones de la gestión estatal que el trabajo empírico de Ostrom cobra su verdadera relevancia. A través del estudio de cientos de casos alrededor del mundo, documentó la existencia de una tercera vía ignorada por los modelos económicos convencionales: instituciones de autogestión duraderas y exitosas que desafían la premisa de que las únicas alternativas viables son el mercado o el Estado. Al contrario, demostró que grupos de usuarios pueden crear, monitorear y hacer cumplir reglas efectivas para evitar la sobreexplotación, sin necesidad de una intervención externa o de la parcelación privada. Estas instituciones comunitarias no niegan el rol del Estado, sino que lo reconfiguran: en lugar de ser el gestor directo, el Estado actúa como marco habilitante que reconoce legalmente los derechos de las comunidades, protege sus decisiones de interferencias externas y provee apoyo cuando es solicitado.
La tesis central de Ostrom es que los individuos no están inevitablemente atrapados en una tragedia si logran desarrollar capacidades de acción colectiva autoorganizada (Ostrom, 2000, pág. 57). Esto no significa una ausencia de reglas o un “dejar hacer”, sino todo lo contrario: implica la creación deliberada de reglas y acuerdos por parte de los propios usuarios. Estos arreglos institucionales suelen ser complejos y adaptados a las condiciones locales, ya que los usuarios poseen un conocimiento profundo y detallado del recurso que ninguna autoridad central externa podría replicar (Ostrom, 2000, pág. 98). Los usuarios, al depender directamente del recurso para su sustento, tienen un fuerte incentivo para diseñar sistemas de gestión que aseguren su viabilidad a largo plazo.
Los ejemplos documentados por Ostrom demuestran que la capacidad de las comunidades para autoorganizarse es un fenómeno real y extendido. Sin embargo, en el contexto político-económico actual, estos sistemas de gestión comunitaria y los bienes comunes en general enfrentan una amenaza sin precedentes derivada de la lógica expansiva de la acumulación capitalista.
Sin embargo, el modelo de Ostrom asume condiciones que el caso venezolano nos obliga a problematizar: ¿qué sucede cuando el marco institucional que debería facilitar la coordinación entre usuarios no se cumple? ¿Cómo se autoorganizan las comunidades cuando la actuación de las instituciones que debería actuar como garante último de los acuerdos es opaca? ¿Qué pasa cuando las asimetrías de poder económico son tan profundas que solo una fracción minoritaria de los potenciales usuarios puede acceder al recurso? Estas preguntas nos llevan más allá del optimismo de Ostrom hacia territorios más oscuros que requieren incorporar las perspectivas de la ecología política del agua.

El agua como campo de batalla: Poder, infraestructura y desposesión
Desde la perspectiva de la economía política crítica, la disputa por los comunes adquiere una dimensión más profunda que trasciende los problemas de gestión técnica. Ya no se trata simplemente de resolver dilemas de coordinación entre usuarios racionales, sino de comprender cómo el agua se convierte en territorio de disputa atravesado por relaciones de poder profundamente asimétricas. Teóricos como David Harvey (2003) y Erik Swyngedouw (2015) han conceptualizado este proceso como “acumulación por desposesión”, un mecanismo mediante el cual el capital se expande no a través de la producción sino mediante la expropiación, privatización y mercantilización de bienes que antes se encontraban fuera de la lógica del mercado.
El capitalismo neoliberal transforma los bienes comunes de múltiples maneras que van más allá de la simple privatización formal. Implica la mercantilización profunda, asignando un precio a recursos socionaturales, relaciones e incluso información que antes circulaban bajo otras lógicas. En este esquema, los comunes se convierten en lo que Swyngedouw describe como “un exquisito dispositivo de extracción de rentas” (en Arroyo y Boelens, 2013, pág. 13). El control sobre un recurso esencial como el agua permite a actores poderosos extraer valor económico sin necesariamente producir nada nuevo, simplemente controlando el acceso y estableciendo las condiciones de su disponibilidad.
Para el caso venezolano, este marco conceptual requiere una adaptación significativa. La pregunta relevante no es cómo las corporaciones transnacionales o las reformas neoliberales impuestas por organismos financieros internacionales están privatizando el agua, que es el patrón típico estudiado por la ecología política. La pregunta es más inquietante: ¿cómo se manifiesta la acumulación por desposesión cuando el Estado que debería proteger los comunes se retira progresivamente y permite que un mercado informal, caótico y no siempre regulado llene ese vacío? En Venezuela, la desposesión no ocurre principalmente mediante concesiones formales a empresas privadas sino a través de un proceso más difuso donde quienes tienen capital pueden perforar pozos profundos y asegurar su acceso al agua subterránea, mientras las mayorías quedan desposeídas de facto de un recurso que la ley formalmente declara como bien público.
Adrián Scribano (2009, pág. 24) entiende fenómenos similares como una “depredación de los bienes colectivos”, un proceso con raíces en la expropiación colonial que se intensifica en la actualidad. Esta dinámica, como advierte Scribano, no es un fenómeno nuevo sino la continuación de una lógica de expropiación que históricamente transformó recursos colectivos en mercancías para la extracción.

El concepto de “ciclo hidrosocial”, propuesto originalmente por Erik Swyngedouw y desarrollado como un enfoque relacional-dialéctico por académicos como Jamie Linton y Jessica Budds, nos ofrece herramientas adicionales para comprender cómo el agua y la sociedad se constituyen mutuamente. Se define como “un proceso socionatural mediante el cual el agua y la sociedad se hacen y rehacen recíprocamente a través del espacio y el tiempo” (Linton y Budds, 2014, pág. 29). Este enfoque trasciende la visión dualista que separa “agua” y “sociedad”, demostrando su interdependencia dialéctica a través de tres ideas fundamentales.
Primero, entiende la gestión del agua como un proceso cíclico donde la forma en que se gestiona y circula el agua afecta directamente la organización de la sociedad, creando distintas clases de usuarios con acceso diferenciado al recurso. A su vez, esta organización social reconfigura la disposición y el flujo del agua, generando nuevas relaciones hidrosociales en un ciclo continuo (Linton y Budds, 2014, pág. 34). En Caracas, este ciclo se manifiesta de manera dramática: las fallas en el suministro del sistema público empuja a sectores con capital a perforar pozos, esta perforación profundiza la segregación social entre quienes tienen acceso garantizado y quienes no, y esta segregación a su vez legitima y normaliza la privatización de facto del agua subterránea, cerrando un círculo vicioso que se refuerza a sí mismo.
Segundo, plantea que el agua y la sociedad no son entidades separadas que interactúan sino que están internamente relacionadas. Relaciones sociales específicas, como las del capitalismo o las del colapso institucional, producen diferentes “tipos” de agua. El agua como mercancía que se compra de camiones cisterna no es la misma que el agua como derecho garantizado por el Estado, ni que el agua como bien común gestionado comunalmente. A la inversa, la forma en que el agua se materializa en infraestructuras específicas, ya sea una llave doméstica conectada a la red pública, un pozo privado en el sótano de un edificio o un pipote de almacenamiento, produce distintas relaciones sociales y subjetividades políticas (Linton y Budds, 2014, pág. 34).
Tercero, reconoce que las propiedades materiales del H₂O y sus dimensiones simbólicas no son pasivas sino que desempeñan un papel activo en la configuración de las relaciones de poder y las dinámicas sociales (Linton y Budds, 2014, pág. 39). El hecho de que el agua sea fluida, que se filtre, que pueda contaminarse, que exista en cantidades limitadas en acuíferos específicos, impone constricciones materiales reales a las soluciones posibles. No se puede extraer agua indefinidamente de un acuífero sin consecuencias físicas, por más que la ideología del mercado pretenda ignorar esos límites naturales.
Desde esta perspectiva, la infraestructura hidráulica actúa como un poderoso instrumento de poder que materializa visiones específicas sobre el desarrollo, la ciudadanía y el territorio. Las presas, los sistemas de riego o las redes de suministro urbano no son construcciones políticamente neutrales sino “construcciones socio-físicas” que consolidan y hacen duraderas ciertas formas de organización social mientras impiden otras. Como señalan Menga y Swyngedouw (2018, págs. 2-4), estas infraestructuras “pueden ser utilizadas para ejercer poder y para promulgar estrategias hegemónicas y contrahegemónicas” de múltiples maneras.
Los estados utilizan los grandes proyectos hidráulicos como parte de su “misión hidráulica”, el impulso por dominar la naturaleza y controlar los flujos de agua como fuente de poder, modernización y “construcción de la nación”. Estas obras monumentales sirven para consolidar el control sobre el territorio y reforzar una identidad nacional. Simultáneamente, la infraestructura hidráulica reconfigura las relaciones sociales para facilitar procesos de acumulación de capital y desarrollo desigual. En el ámbito urbano, la expansión de redes de agua a menudo sigue la lógica del mercado inmobiliario, beneficiando a ciertos grupos mientras margina a otros. Finalmente, la apropiación del agua a través de la infraestructura asigna un poder inmenso a quienes la controlan, resultando frecuentemente en la “desposesión de grupos sociales más débiles o marginados” que pierden acceso a un recurso vital para sus medios de vida.
Para el caso que nos ocupa, estas perspectivas revelan algo fundamental: cuando el Estado no puede mantener y operar la infraestructura pública de agua, no solo está fallando en una función técnica de provisión de servicios[2]. Está abandonando su rol como garante de un bien común y abriendo espacio para que emerja una infraestructura alternativa, la de los pozos privados, que materializa una visión radicalmente diferente sobre quién tiene derecho al agua y bajo qué condiciones. Esta nueva infraestructura privada no expande el acceso sino que lo segrega brutalmente según capacidad de pago, convirtiendo el agua subterránea en un privilegio de clase.
La doble naturaleza del agua y sus implicaciones para Venezuela
El enfoque de la ecología política revela que la gestión del agua es un campo de batalla donde se disputan visiones del mundo, se negocian derechos y se ejerce poder de maneras frecuentemente invisibilizadas por narrativas técnicas sobre eficiencia y modernización. Esta comprensión resulta indispensable para analizar el caso venezolano, pero necesita complementarse con el reconocimiento de que el agua también posee un potencial real como catalizador de gestión comunitaria y cohesión social, tal como demostró el trabajo de Ostrom.

Por tanto, comprender los bienes comunes en el siglo XXI, y particularmente en contextos atravesados por crisis multidimensionales como el venezolano, requiere analizarlos no solo como un dilema de gestión de recursos o como un frente de lucha contra un modelo económico depredador, sino como ambas cosas simultáneamente. Un “bien común” no es simplemente un recurso físico sino un complejo entramado de relaciones sociales, institucionales y políticas que determinan su uso y gestión. La visión reduccionista popularizada por la “tragedia de los comunes”, que predice su inevitable destrucción, ha sido rebatida por una abrumadora evidencia empírica que demuestra que las comunidades son plenamente capaces de desarrollar sistemas sofisticados de autogobierno. Sin embargo, esta capacidad no opera en el vacío sino que requiere condiciones institucionales mínimas que representan un reto y una tarea pendiente para el caso venezolano.
La crítica a las soluciones estándar del mercado y el Estado centralizado, junto con la evidencia de autoorganización comunitaria exitosa, revelan que el debate sobre los comunes es, en esencia, un debate sobre el poder. La pregunta fundamental no es si los recursos comunes pueden ser gestionados técnicamente, sino por quién, para quién y bajo qué condiciones de posibilidad política. La disputa se centra en quién tiene el derecho a definir las reglas, a usar y gestionar los recursos, y a beneficiarse de ellos. En el contexto actual de “acumulación por despojo”, esta lucha por el control de los comunes se ha convertido en un eje central de los conflictos socioambientales y de las demandas por justicia hídrica, social y ecológica en todo el mundo.
Desde esta lupa es que podemos desvelar las dimensiones de poder, los intereses económicos y las luchas sociales que se ocultan tras la gestión aparentemente neutra y técnica del recurso en Venezuela. El agua, por sus rasgos sociofísicos singulares y su papel central en la reproducción de la vida, se ha convertido en un escenario privilegiado donde observar cómo el retroceso de las instituciones estatales transforma la naturaleza misma de lo que significa un bien común. Una comprensión completa y crítica de los desafíos hídricos venezolanos exige reconocer esta dualidad: el agua es simultáneamente un recurso con potencial de gestión colectiva y un territorio de disputa atravesado por profundas asimetrías de poder que determinan quién bebe y quién queda sediento.
Ignorar las relaciones de poder que atraviesan la gestión del agua convierte la idea de “bien común” en una utopía inalcanzable, fácilmente desmantelada por intereses de mercado o por la simple ausencia estatal. Al mismo tiempo, enfocarse únicamente en el conflicto y la dominación, sin reconocer las prácticas colectivas de resistencia y las experiencias de autoorganización que persisten incluso en condiciones adversas, cierra la puerta a la formulación de soluciones alternativas más equitativas y sostenibles. El desafío analítico que este trabajo enfrenta es mantener esa tensión productiva sin resolverla prematuramente, reconociendo tanto las constricciones estructurales que limitan lo posible como los intersticios donde emergen formas de organización que prefiguran otros mundos hídricos posibles.
Referencias Consultadas
Arroyo, A., & Boelens, R. (Eds.). (2013). Aguas robadas: despojo hídrico y movilización social. Abya Yala; Justicia Hídrica; IEP.
Budds, J., y Linton, J. (2018). El ciclo hidrosocial: Hacia un abordaje relacional y dialéctico del agua. En El ciclo hidrosocial: Perspectivas teóricas y empíricas (Cap. 1). [Editorial no especificada].
Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford University Press.
Menga, F., y Swyngedouw, E. (2018). States of water. En F. Menga & E. Swyngedouw (Eds.), Water, technology and the nation-state (pp. 1–20). Routledge.
Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes: La evolución de las instituciones de acción colectiva. Universidad Nacional Autónoma de México; Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; Fondo de Cultura Económica.
Scribano, A. O. (2008). Bienes comunes, expropiación y depredación capitalista. Estudos de Sociologia, 14(1), 13–36. Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Pernambuco.
Swyngedouw, E. (2015). Liquid power: Contested hydro-modernities in twentieth-century Spain. MIT Press.
[1] En este caso, un “Leviatán” es un gobierno con poder coercitivo que, sobre el papel, puede evitar la sobreexplotación al regular el acceso y el uso del recurso.
[2] Bien es cierto que, como aclararemos en entregas posteriores, los problemas para el mantenimiento y gestión de la infraestructura pública de provisión de aguas es un asunto complejo que es necesario matizar y nunca puede explicarse únicamente por un Estado negligente. Específicamente, el caso venezolano no puede comprenderse sin tomar en cuenta el impacto de las sanciones unilaterales que ha sufrido el país y que, acompañado de otros factores, contribuyen a las fallas estructurales en el sistema.