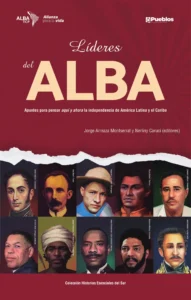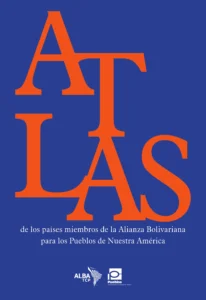Tenerle miedo a los fantasmas, era en realidad, un privilegio que no sabía que teníamos. Porque en esa creencia, se esconde la inocencia limpia de vigilar un armario, un pasillo oscuro, un chirrido de puerta, un absurdo sonido del viento a través de la ventana, creyendo entonces que el mayor peligro podría ser un espíritu sin cuerpo.
Ese miedo, sin sentido para algunas personas, se convirtió en lujo de quien vive en un mundo donde lo invisible parece todavía lo más temible.
Esa madrugada del 3 de enero, el reloj marcó las 2:00 am, una hora que solía pertenecer regularmente a las sombras y a los sueños. Marcando al mismo tiempo el fin de cualquier mito a fantasma y monstruo debajo de la cama.
Apenas 10 minutos antes había dejado el teléfono, con el brillo de los videos aún en mis ojos me recosté en la cama, solicitando a mi almohada custodiar mi descanso porque dormir siempre ha sido mi deseo predilecto.
Y entonces, ocurrió el vacío. No fue una pausa, sino un borrón: se fue la luz y se llevó con ella todo el ruido del mundo.
Conocí por primera vez, el silencio absoluto, un silencio tan denso que me abrumó el cuerpo entero y la verdad que detrás escondía: la paz no era calma, era el aire conteniéndose antes de estallar.
Traté (inútilmente) de usar la lógica para darle sentido a lo incoherente, buscando nombres para los zumbidos en el cielo, traté de encajar drones o aviones a mi mapa de lo cotidiano, pero nada cuadraba. No eran sonidos de la vida, eran sentencias, por eso mis intentos fueron infructuosos.
Y luego el cielo se pintó de azul sin ser de día, el color con el que amo la vida era símbolo del miedo ahora; se pintó de amarillo sin ser el sol, el mismo color del araguaney que me hace tan feliz, ahora me causaba una ansiedad inaguantable.
El estruendo no entró por mis oídos, sino por mis huesos y me levanté. Vibró la casa, las paredes, las ventanas, la cama que me tenía unos minutos antes encima. Vibró mi pecho con una indignación nueva, con el peso inmenso de la injusticia: la rabia de saber que el odio tiene ingeniería y armas, y que ante sus bombas no somos nada.
Me quedé sin llanto, sin voz, inmóvil ante el horror de ser un blanco en mi propio y cálido refugio. En medio de esa parálisis, mientras el ruido disparaba y estallaba afuera, mis pensamientos no fueron míos sino de Palestina.
Pensé con el corazón apretado, en los niños y las niñas en Gaza, a quienes han obligado a sufrir innumerables estallidos y a conocer primero el silbido de un misil que el canto de los pájaros ¿cómo se mide el tiempo de quienes llevan años de madrugadas rotas?
Me doy cuenta ahora, que el miedo inocente a los fantasmas es preferible al de las bombas que arrasaron con la vida de hombres y mujeres que quizás, esa madrugada estaban igual que yo, dejando sus teléfonos, conciliando el sueño apenas y que ahora ya no están más. Los fantasmas no pueden destruir hogares, ni desaparecer territorios, ni convertir el aire en pólvora y fuego, solo el hombre es capaz de fabricar ese horror.
Desde esa madrugada, he buscado el nombre exacto de este hecho deplorable y son las horas en la que aún no lo he conseguido. Ninguna palabra le hace justicia a la realidad, porque no hay palabra que vibre o que imite el silencio absoluto y helado. El lenguaje es a veces muy pequeño para contener las emociones de algo tan inmenso.
Esto que escribo es apenas un intento pálido de decir que estoy aquí y que me niego a aceptar este hecho como un futuro permanente, mientras el alma sigue buscando la forma de explicar por qué el cielo se volvió símbolo de la rabia y el odio.
Bendita sea la sombra que solo es sombra, y esta noche que, por fin, simplemente pasa de largo.
Lennys Alexandria.
(Foto tomada con miedo porque aún caían bombas)