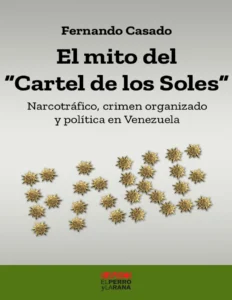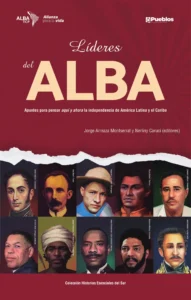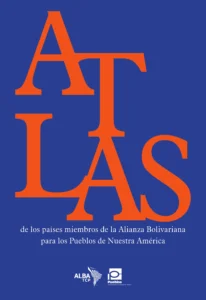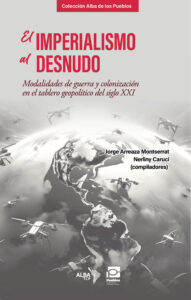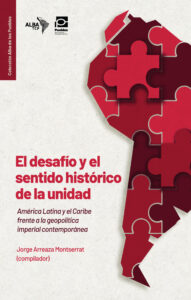La conmemoración de la XXI Edición de la Feria del Libro, con el homenaje a Esteban Emilio Mosonyi, un “espíritu robinsoniano” del Sur Global, y la presentación de la obra Homo Populus: El pueblo como sujeto político (Berrizbeitia, 2025)[1], nos invita a reflexionar sobre la urgente necesidad de transformar las relaciones sociales. Tanto en el pensamiento de Mosonyi como en el de Simón Rodríguez, encontramos una crítica fundamental a la escala del individuo. Ambos pensadores nos desafían a abandonar la perspectiva individualista para adoptar una escala de habitar que reconoce la interdependencia y la lucha colectiva. Este enfoque nos remite no a un origen histórico idealizado, sino a la convivencia cotidiana y a la continua confrontación que define nuestra existencia.
El Instituto PUEBLOS, una iniciativa naciente que recupera el legado de Rodríguez, profundiza en estas ideas, promoviendo la transformación del espacio colectivo. Como nos recordaba el profesor José Matamoros, quien ha dedicado su vida a la enseñanza de la arquitectura con una práctica al servicio de las comunidades populares como Sujeto Social. Como ciudadano, universitario y profesional, Matamoros constituye una referencia de compromiso y consecuencia con principios de justicia social y de honestidad. En este sentido, es un defensor de la escala humana, por lo que esta transformación es también un proceso de autotransformación. Este proceso se basa en la convicción de que el “habitar” no es un acto pasivo, sino una práctica activa y comunitaria que moldea tanto nuestro entorno como a nosotros mismos.
El pensamiento de Simón Rodríguez, como demuestra este recorrido, es una brújula fundamental para navegar las complejidades de la modernidad colonial en América Latina. Su visión de una República Verdadera trasciende la mera gestión política para convertirse en una exigencia de revolución social que se opone frontalmente a las fracturas coloniales, ambientales y epistémicas. La pertinencia de su legado se manifiesta en la crítica a la cultura del petróleo y a la “cárcel epistémico-existencial” que han perpetuado la dependencia y la desigualdad. Así, el espíritu robinsoniano no es una utopía vacía, sino un método activo que se materializa en las prácticas colectivas, en la democracia participativa y en la Comuna, ofreciendo un camino hacia un “habitar con el otro” que dignifica tanto a lo humano como a lo no humano, y que se postula como la verdadera alternativa al laberinto de la periferia extractivista.
El U-topos: Entre la Utopía y la Práctica Colectiva
Al abordar el concepto de utopía, a menudo nos debatimos entre lo posible y lo imposible. A partir de la tradición marxista, este debate se ha enfocado en un método: hacer posible la utopía a través de la ciencia, el análisis de prácticas concretas y la teorización ética que promueve la igualdad. Sin embargo, los debates surgidos en la Europa del siglo XIX, con pensadores como Saint-Simon y Fourier, dividieron a quienes buscaban otras formas de habitar entre “materialistas” y “utópicos”. Independientemente de esta división, pensar en un otro topo (o U-topos, un lugar que aún no existe) o concebir la transformación del espacio como una práctica colectiva es una empresa peligrosa. Esta práctica colectiva desafía las estructuras de poder existentes, que a menudo recurren a la violencia como un instrumento para sofocar la potencia creadora del pueblo (Arendt, 1969). El dominio imperial, con su marco de impunidad, mantiene las costumbres de los antiguos imperios y hace que el pensamiento crítico sea un peligro no solo para quien lo formula, sino para aquellos cuyas vidas son cuestionadas por él.
La Doble Fractura: De la Colonia al Extractivismo
El espíritu robinsoniano no pretende iluminar la oscuridad, sino señalar lo que ya está a la vista: las contradicciones de nuestro propio mundo. Simón Rodríguez exigía una transformación radical de los dogmas coloniales para construir una República Verdadera, un espacio topológico que hiciera del “habitar con el otro” un imperativo ético y político. En este sentido, la propuesta de Rodríguez va más allá de la independencia política, exigiendo una revolución social que reconfigure las bases mismas de la convivencia.
Un Diagnóstico de la Modernidad Colonial
El historiador y filósofo martiniqués Malcolm Ferdinand, en su detallado análisis de la trata esclavista en el Caribe, desentraña cómo la modernidad constituyó lo que Enrique Dussel denomina el “habitar sin el otro”. Ferdinand demuestra que la vida en el Caribe se construyó sobre una doble fractura: una fractura colonial y una fractura ambiental. Este modelo epistémico y material de dominación subordina el espacio geográfico (el topos) a una lógica de explotación, generando una división global entre el Norte y el Sur. La fractura colonial se manifestó en un “altericidio”: la aniquilación sistemática del “otro” humano, ya fueran los pueblos indígenas o los afrodescendientes secuestrados por la trata. Simultáneamente, la fractura ambiental se consumó a través de la deforestación, la implantación de monocultivos y la privatización de tierras. Esto dio lugar a una distinción instrumental entre “tierras útiles” e “inútiles”, reduciendo la escala del mundo humano y vegetal a la lógica de la plantación. Este “altericidio” se ejerce, por tanto, tanto sobre lo humano como sobre lo no humano, revelando una ecología política donde la opresión social y la degradación ecológica son dos caras de la misma moneda. La obra de Ferdinand, Una ecología descolonial (2019), nos ofrece una crítica profunda que entrelaza la justicia social y la justicia ambiental, demostrando que la crisis ecológica contemporánea es una consecuencia directa del pensamiento y las prácticas coloniales que aún persisten.
La Cárcel Epistémico-Existencial y la Cultura del Petróleo
Pensar a Venezuela desde una perspectiva robinsoniana es confrontar la “cárcel epistémico-existencial” de la que habla el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel (2000)[2]. Esta “cárcel” se materializa en la relación del país con el neoextractivismo (Gregson & Romero Losacco, 2020), un modelo que ha reconfigurado el espacio y la sociedad venezolana desde 1922. Los campos petroleros han dado origen a paisajes urbano-petroleros que se imponen sobre los paisajes rurales tradicionales, alterando la geografía social y administrativa del país (Cunill Grau, 1995).
Esta paulatina configuración, donde el Estado se alinea con el extractivismo, dio forma a la Cultura del Petróleo (Rodríguez, 1968), consolidada durante la dictadura de Pérez Jiménez y cristalizada como el “mito de la Gran Venezuela” en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (Gregson & Romero Losacco, 2020). Este modelo de habitar, con grandes obras de infraestructura y una movilidad social funcional al extractivismo, se interpretó durante años a través de la dicotomía de “ciudad formal e informal,” o “planificada y marginal.” Esta distinción no se aleja de la racialización colonial, a pesar de los intentos por instalar la idea del mestizaje como una propuesta de homogeneización nacional. Aun así, persistió la distinción entre el “ciudadano moderno” y el “tierrúo”, entre otras gradientes de exclusión social que segregaban a campesinos, inmigrantes y pueblos indígenas. Simón Rodríguez, en sus escritos en defensa de Bolívar en 1843, ya advertía a la naciente República sobre la necesidad de superar esta fragmentación (que él llamaba “prejuicio o falsa conciencia”) para poder constituir un verdadero Pueblo.
En un pasaje que resuena con la actualidad, Rodríguez propone una serie de pasos para trascender el populacho y construir la ciudadanía:
“Como todo progresa por grados, empiece cada uno á abstenerse de mencionar colores y ascendencías en el mérito ó demérito de las personas… no aprecie ni desprecie á nadie por el lugar de su nacimiento, ni por su profesión política, ni por su creencia religiosa… Empiece á tener una decente ocupación para subsistir… Interésese por el bien jeneral… sepa bien sus deberes 1º hácia sí mismo, 2º hácia aquellas personas ó animales con quienes tenga relaciones, 3º hácia todos aquéllos con quienes pueda tenerlas… en una palabra, sepa que todo hombre tiene derecho á sus atenciones siempre y á sus servicios cuando los necesite, y será igual (de hombre á hombre) con el mejor…” (Simón Rodríguez, Lima, mayo 17 de 1843)
Este llamado a la igualdad y al deber cívico constituye la base de su premisa de que “una revolución política pide una revolución económica.”
La Utopía como Método: La Comuna como Alternativa al Laberinto
El pensamiento de Simón Rodríguez, silenciado o reducido a una mera anécdota, fue recuperado como una alternativa para “salir del laberinto” en un momento crucial de la historia venezolana. El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) se propuso un futuro basado en el modelo robinsoniano, con una propuesta socioeconómica centrada en la autogestión y el cooperativismo. Sin embargo, a pesar de la ampliación de los derechos ciudadanos con el proceso constituyente de 1999, el espíritu robinsoniano ha quedado a menudo silenciado por las agudas contradicciones del Estado rentista (Gregson & Romero Losacco, 2020).
La cultura del petróleo y el neoextractivismo han extendido este laberinto sobre el territorio venezolano. El obstáculo no es el “Asterión” de Borges, sino los mismos muros de la tradición capitalista y la colonialidad. La captación de recursos por parte del Estado ha generado un clientelismo político que, como señala el antropólogo Fernando Coronil en su obra seminal El Estado Mágico (2002), ha transformado la democracia representativa en una “encrucijada captada por el Estado Mágico”. . Este concepto de Coronil explica cómo la renta petrolera produce una ficción en la que se oscila entre la opulencia y una ruralidad precarizada, condenando al país a la dependencia de los precios de los commodities (petróleo, oro, etc.) para sostener un precario estado de bienestar. Esta situación no es exclusiva de Venezuela, sino que se repite en otros países latinoamericanos, incluso con gobiernos progresistas. El mito de la Gran Venezuela sostiene, en esencia, una condición de dependencia extractivista que el Estado administra en su condición de periferia.
A propósito de esta dependencia, el sociólogo boliviano Rafael Bautista Segales (2014) argumenta en su obra Hacia una filosofía de la praxis decolonial:
“… la objetividad moderno-capitalista, como realidad producida, precisa de impulsores y estos solo podrían impulsarla si han subjetivado esa objetividad como una suerte de naturalización en su propio sistema de creencias, incluso ‘revolucionarias’”.
Esta reflexión nos lleva a una conclusión crucial: la crítica al capitalismo es inútil si no se dirige al horizonte mítico que lo hace posible. El método dialéctico debe, entonces, conducirnos a un más allá de ese horizonte, a un locus de exterioridad desde el cual se manifieste la contradicción esencial: capital versus vida. En esta encrucijada, los espíritus robinsonianos, a menudo tachados de utopistas, defienden la esperanza y la escala humana. Nos recuerdan que los utopistas están precisamente planificando un otro topos. Las fuerzas creadoras que se resisten a “habitar sin el otro” desde 1492 se expresan hoy en clave de método: el ejercicio de la democracia participativa y la Comuna. Esta propuesta invita a abordar los problemas cotidianos (desde la violencia intrafamiliar hasta el extractivismo) desde la pequeña escala de nuestros territorios, proyectando las soluciones hacia un horizonte nacional. El ejercicio de la democracia participativa implica un reconocimiento de los nudos, desviaciones y retos, pero también del sujeto colectivo que se piensa a sí mismo como Poder Popular. Habitar con el otro implica pensar con el otro, en un diálogo continuo y profundo, que debe incluir las voces de los pueblos originarios. En este contexto, se hace urgente debatir, fuera de la cárcel epistémico-existencial, las Leyes del Poder Popular.
Para finalizar, volvemos a las palabras del Maestro Robinson, quien nos dejó un legado que sigue siendo relevante:
“La Política es la Teoría de la Economía, es una verdad que salta a los ojos… La mayor fatalidad del hombre, en el sentido social, es no tener, con sus semejantes, un común sentir de lo que CONVIENE A TODOS.” (Simón Rodríguez, Lima, 1843)
[1] Berrizbeitia, L. (2025). Homo Populus: El pueblo como sujeto político. Monte Ávila Editores Latinoamericana. La obra de Berrizbeitia explora la tensión histórica entre el pueblo y sus gobiernos. El autor argumenta que, si bien el pueblo es la base de la comunidad política, su voz a menudo se suprime por lógicas de administración y representación. El libro realiza un recorrido por la tradición occidental para analizar el antagonismo entre hegemonía y subalternidad, y señala caminos para el ejercicio directo de la democracia popular. Puedes consultar la obra completa aquí: Homo Populus. El pueblo como sujeto político.
[2] La “cárcel epistémico-existencial” es un concepto desarrollado por Ramón Grosfoguel en su trabajo seminal de 2000, “La colonialidad global desde el Sur”, que es una referencia clave en los estudios poscoloniales y decoloniales. Este concepto describe el entramado de conocimiento y ser que subyuga a las poblaciones a través de una racionalidad eurocéntrica, forzando a los individuos a pensar y actuar dentro de los límites impuestos por el sistema capitalista y colonial. Para Grosfoguel, esta “cárcel” no es solo una limitación intelectual, sino una condición existencial que aprisiona la subjetividad y las formas de vida. La única forma de escapar es mediante la descolonización del pensamiento y del ser.