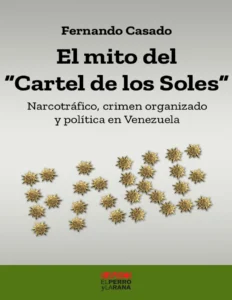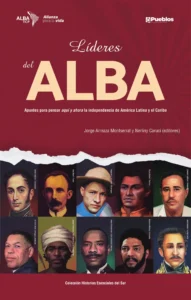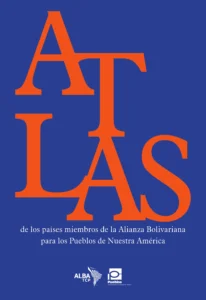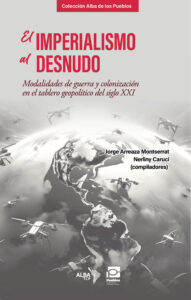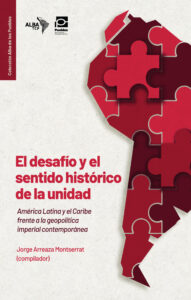En las actividades de apertura por la inauguración del Instituto Pueblos, Eduardo Rinesi y Luis Berrizbeitia conversaron con Cira Pascual sobre la democracia participativa, la construcción comunal y la pedagogía liberadora como pilares para la transformación social. Esta entrevista, que tuvo lugar en Radio Arsenal, la emisora comunitaria de la Comuna El Panal en el Barrio 23 de Enero, entrelazó la práctica territorial con la teoría crítica. El diálogo resaltó la importancia de sistematizar las experiencias de autoorganización popular y comunal, especialmente en el contexto del bloqueo imperialista y la resistencia colectiva.
Durante la conversación, Cira Pascual, desde su experiencia en la cotidianidad asamblearia de la comuna, enfatizó la necesidad de una educación que vaya más allá de lo político-institucional para formar individuos emancipados. Eduardo Rinesi aportó una visión comparada desde América Latina, subrayando la singularidad de las comunas venezolanas como espacios de igualdad concreta. Por su parte, Luis Berrizbeitia posicionó al Instituto Pueblos como un centro para el pensamiento crítico, comprometido con la pluriversidad y la expansión internacional de las luchas sociales.
Cira Pascual:
— Saludos. Gracias, Camilo; gracias, José; y bueno, muchísimas gracias a nuestros compañeros que están visitando aquí en la Comuna El Panal, conociendo un poco sobre nuestra construcción en el territorio. Este es el barrio combativo del 23 de Enero.
Eduardo es un profesor, autor de muchos libros. Y Luis, que es del Instituto Pueblos, viene impulsando espacios de construcción de poder popular, de ejercicio y sistematización de sus experiencias.
Entonces, bienvenidos a ambos. Es muy bonito tenerlos aquí para nosotros. Cuando recibimos internacionalistas, siempre tratamos de compartir nuestra experiencia, pero también debemos aprender de lo que ustedes construyen. Nosotros siempre hablamos del internacionalismo de ida y vuelta. Gracias por visitarnos.
Eduardo, tú trabajas el tema de la democracia, específicamente en el contexto argentino. Aquí, la democracia participativa y protagónica es la semilla —una de las semillas más potentes— del proceso revolucionario. Nos gustaría escuchar tus reflexiones sobre la cuestión democrática, tanto en tu contexto actual —muy duro en Argentina— como en el venezolano que vienes conociendo en esta visita.
Eduardo Rinesi:
— Muy contento de estar acá, verdaderamente. Una gran alegría haber podido llevar adelante esta visita. Nos resulta muy interesante recorrer los espacios de las comunas, aprender sobre las experiencias, la realización… con un acto que venimos haciendo acompañados por Luis —odiado más bien por Luis en estos días de visita a Venezuela—, y nos resulta sumamente instructivo.
Me parece que hay un ejercicio de práctica democrática muy intensa, que resulta interesante para contrastar con otras experiencias democráticas —ciertamente la Argentina, pero uno que seguro se podría multiplicar por varios países—, donde bajo el nombre de democracia pensamos en sistemas políticos mucho menos participativos, mucho menos protagónicos, mucho menos involucrantes de la ciudadanía en espacios de discusión, de valoración…
Cira Pascual:
— Estábamos planteando por allí el lugar en la cuestión de la democracia: unas particularidades de la democracia en el contexto venezolano. Una democracia tan potente que no es solamente el ejercicio del voto cada dos, cuatro, seis años, sino que es un ejercicio constante, un ejercicio cotidiano. Es decir; si tú vienes a la Comuna El Panal un lunes, un martes, un miércoles —acá te puedes conseguir dos, tres o cuatro asambleas.

Eduardo Rinesi:
— Es que me parece que sí hay algo de la recuperación del sentido más primario —incluso que diría etimológico— de la idea de la democracia. La palabra democracia, como sabemos bien, la inventaron los viejos griegos allá en el año… demonio, para aludir a un sistema altamente participativo, tumultuosamente asambleario.
Razón por la cual a los filósofos políticos de la Antigua Grecia la democracia no les hacía gracia. Hasta ahí. La verdad, les hacía gracia más o menos. Yo creo que a los ciudadanos griegos pobres les dio resultados muy interesantes: les reconocía su dignidad ciudadana, les daba la palabra en asambleas, los ponía en pie de igualdad. Pero a los filósofos políticos griegos no les gustaba nada. Decían dos cosas:
Uno, que en toda ciudad decente, la mayoría pobre haría de la democracia —so pretexto de gobierno de todo el pueblo— un gobierno de clase de los pobres. Dos, que había que buscar algo más equilibrado, menos apasionado… y patatín y patatán.
Y por eso: la democracia, en cuanto supone soberanía del pueblo, no debe admitir poder superior al del pueblo discutiendo, deliberando y decidiendo —que era lo que más les preocupaba— en asambleas.
Si uno piensa en la historia de esta palabra en Occidente durante 2500 años… no es una buena palabra. En teoría política es sospechosa: siempre tiene ese tufillo a desorden, a exceso, a tumulto, a excesiva presencia de pasiones e intereses… y escasa presencia de razón en lo público.
Por eso, cuando se retomó la democracia en los sistemas occidentales modernos, se pensó siempre en cómo limitar el poder popular, cómo encausarlo, cómo representar al pueblo… para que no sea el pueblo, sino sus representantes —que “estudiaron más, saben más”— quienes tengan el poder efectivo de decisión. El pueblo queda como soporte último de la soberanía… pero esa soberanía no se ejerce. Todo lo que puede es —como decías— votar cada dos o cuatro años.
Entonces, me parece que cuando uno se encuentra con formas de práctica democrática tan efectivas —como estas que estamos viendo—, con realizaciones de la voluntad popular a través de mecánicas asamblearias permanentes… cuando uno conoce instituciones que ciertamente no tenemos en Argentina, como las comunas, los Consejos Comunales con sus reuniones, vocerías y ámbitos de intervención… Bueno, ahí la evidencia muestra una democracia que recupera algo de ese sentido primario de la idea griega: poder efectivo del pueblo.
Claro, somos sociedades complejas que no pueden gobernarse solo por asamblea —por razones obvias—. Estos mecanismos participativos deben convivir con formas de representación. Pero cuando esa representación se sostiene sobre participación democrática amplia y efectiva se vuelve mucho más legítima, verosímil y potente. Y en mejores condiciones para capear los temporales políticos —que muchas veces no quieren saber nada de los gobiernos populares—. Cuanto más sólidas sean las bases democráticas reales, mejor podrán estos gobiernos defenderse.
A mí me parece muy instructiva la experiencia venezolana. Lo que vengo viendo y venimos charlando con Luis: no hacemos otra cosa desde hace tres días que charlar de esto, de la necesidad de sistematizar estas experiencias. Posiblemente haya muchas cosas que uno no conoce, que estén por allí escritas, que estén por ahí convertidas en teoría. Pero me parece que la Venezuela actual es un campo que el mundo democrático todo debería conocer mucho mejor que lo que conocemos, de experimentación de formas de democracia muy radical.
Venía diciendo en estos días, en distintos ámbitos donde hemos participado con Luis —reuniones, exposiciones, clases—, que cuando uno toma los grandes libros de autores y autoras (porque tienden a ser más autoras que autores) que se han ocupado de la democracia participativa —pienso, por decirte algo, en la alemana Hannah Arendt, en la húngara Ágnes Heller o en la británica Carol Pateman—, bueno, uno se encuentra allí con montones de análisis de campos de experimentación democrática muy radical: para la polis de la Antigua Grecia, los cantones de Suiza, los consejos de fábrica húngaros —que ha estudiado tanto Ágnes Heller—, los soviets de la experiencia revolucionaria soviética, que son también tan interesantes como mecanismos de participación muy amplia.
Y me parece que la experiencia de las comunas merecería formar parte de ese muestrario de formas muy efectivas, eficaces y potentes de ejercicio real de democracia participativa. Y por lo menos en las bibliografías dominantes —digamos, en nuestras carreras de ciencia política, de filosofía política, de ingeniería política— no aparece ni por casualidad.
Cira Pascual:
— Yo sí creo que efectivamente la democracia sustantiva es un peligro para las clases dominantes y, claramente, diría que también para el imperialismo. En el sentido de que la construcción de soberanía en un país del Sur Global —como Venezuela— no es solo un ejercicio enunciativo.
Tenemos un enemigo que no es poca cosa. Un enemigo que está con todas por tumbar un gobierno democráticamente electo —sí, cada dos, cuatro, seis años—, pero en un ejercicio muy activo y consciente de democracia que además se acompaña de asambleas y procesos de carácter popular.
Entonces, sí creo que la democracia sustantiva… tenían razón quienes decían que es un peligro para los dominantes. Queremos resaltar eso porque estamos orgullosos de estar en la Comuna El Panal, con la Fuerza Patriótica Alexis Vive que impulsa este ejercicio de autoemancipación del pueblo trabajador, profundamente democrático.
Sé que desde el Instituto Pueblos impulsan un proceso para sistematizar y teorizar formas de organización del pueblo venezolano en este contexto… Bueno, tú lo sabes (Luis): vivimos en un momento muy duro. El bloqueo imperialista, las medidas coercitivas unilaterales han sido brutales. Y sin embargo —como diría Martí— en “la hora de los hornos”, en el momento más duro, resurgen las comunas con más fuerza. Chávez las planteó en 2009, pero mi hipótesis es que fue en 2016, 2017, 2018 —cuando el pueblo organizado, pasándolo peor, recordó aquella hoja de ruta de Chávez: “Comuna o Nada”. En 2016-2018, esto era la nada. El ejercicio violento del imperialismo fue extraordinariamente eficaz quitándonoslo todo. Y precisamente entonces, las comunas —que nunca desaparecieron, pero no habían crecido con tanta fuerza— resurgen.
Eduardo Rinesi:
— A mí me parece que hay una clave muy importante para pensar la política: no incurrir en el riesgo fetichista del presentismo. No suponer que el presente agota todas sus posibilidades. No imaginar nunca que somos solamente —y apenas— eso que la historia ha hecho de nosotros, incluso en momentos desesperanzadores.
Es claro que el proceso venezolano conoció momentos que habrían permitido el pesimismo. Que el ciclo argentino —y tantos otros— enfrentan coyunturas que nos hacen imaginar que no hay alternativa. Pero en ese presente siempre están contenidas no solo expectativas de futuro, sino también restos, rastros, ecos, espectros del pasado que no cesan de volver, si puedo decirlo un poco así “shakespirianamente”.
Dije “shakespirianamente” y vuelvo a una frase de mi príncipe favorito (de tinta y papel): Hamlet. Tras ver al espectro de su padre, dijo: “El tiempo está fuera de quicio”. Esa frase encierra dos verdades simultáneas: el mundo está patas arriba, deshonrado… pero también el presente nunca es idéntico a sí mismo.
Como decía Marx —perfectamente shakespiriano—: un espectro recorre el mundo viniendo del futuro para reclamar nuestra militancia. Al mismo tiempo, espectros del pasado nos recuerdan posibilidades soñadas y mandatos pendientes. En Venezuela percibo esa recurrencia a la historia: no para conservar, sino para hallar inspiración. Como la comuna: una posibilidad que resurge como mandato.
Hay política porque el tiempo está fuera de quicio. Porque el presente es injusto y exige más. Porque nunca se satisface, y debemos seguir recuperando en las tradiciones aquello que nos permite mantenernos en la lucha.
Cira Pascual:
— Y por supuesto, esta es la Revolución Bolivariana. O sea, hay un ejercicio desde Chávez de mirar la historia para saltar hacia el futuro. Tenemos deudas pendientes con quienes murieron por la emancipación del pueblo venezolano. Todavía nos queda mucho recorrido, pero no podemos hacerlo desvinculados de nuestra historia.
Entonces, mirando al presente y al proyecto… al Instituto Pueblos, que precisamente —Luis, tú me explicarás mejor— se propone hacer investigación y difusión de estas tareas enormes, pero tan hermosas, que tiene el pueblo venezolano. La tarea es la más grande: transformar una sociedad que todavía está repleta de contradicciones. Pero hay un ejercicio de construcción realmente extraordinario. Si me puedes comentar un poco sobre el Instituto Pueblos y el trabajo que vienen haciendo —o que están iniciando, aunque ya vienen hace rato—.
Luis Berrizbeitia:

— Gracias a todos los compañeros de Alexis Vive y la Comuna El Panal, con quienes nos une una gran amistad. Antes de hablar del Instituto Pueblos, quiero hacer un apunte sobre lo que conversábamos.
Retomo lo que planteaba Eduardo, vinculándolo con un filósofo alemán extraordinario: Walter Benjamin. En sus Tesis sobre la filosofía de la historia —un texto espectacular— establece una idea poderosa. Benjamin, siendo materialista, integraba la tradición judía que lo jalonaba y el análisis marxista que lo atravesaba. Estaba profundamente marcado por la idea redentora de la posibilidad del porvenir, anclada en el sufrimiento judío. Señalaba que el instante que relampaguea —ese momento que rompe la tradición— es donde convergen todos los tiempos: pasados y futuros se unen para señalar la posibilidad de trascender hacia el mañana.
Cira Pascual:
— El ángel de la historia…
Luis Berrizbeitia:
—… El Ángel de la Historia, pero eso es muy poderoso, porque es como que se juntan todos en ese momento para decirnos: Mira, aquí estamos, todos los que nos morimos antes, todos los que estamos en posibilidad y los que estamos haciendo las cosas ahorita, pues echamos cosas para adelante. Y es todo, y el tema de la disrupción de la tradición, de ese peso histórico que Benjamin lo dice lapidariamente: “Tenemos un enemigo que vence, y el enemigo no ha dejado de vencer”, dice. Pero también tenemos el instante de peligro, y ese instante de peligro es todo aquello que hacemos, que hicimos y que haremos para que logremos vencer la historia, vencer la tradición y ser un pueblo libre.
Cira Pascual:
— Efectivamente, las reflexiones de Benjamin sobre la historia, para nosotros, que… quizás no leemos tanto a Walter Benjamin, pero son muy del presente y son muy de Chávez. O sea, la forma en la que Chávez interpretaba la historia era muy benjaminiana. Entonces… bueno, gracias por ese aporte, y vamos con Pueblos.
Luis Berrizbeitia:
— Sí, bueno, el Instituto Pueblos es una iniciativa que tenemos de hace muchos años, un montón de compañeros y compañeras que venimos pensando sobre la idea de acercarnos al conocimiento social y político desde una mirada que sea nuestra, desde una forma en la cual nos podamos deshacer un poco de los cepos, del mandato de la tradición también, de las ciencias sociales, digamos más tradicionales, y podamos generar nuevas formas de acercarnos al conocimiento, a la interpelación de los hechos que nos convocan en este momento de transformación. Y por supuesto, el principal referente al cual nos agarramos nosotros es el Maestro Robinson, que decía: “Originales deben ser las formas, originales deben ser las instituciones” y deberíamos caminar hacia nuevas lógicas de construir república, de construir sujetos, porque “para ser república necesitamos republicanos”, decía también el Maestro Robinson.
Y a partir de allí empezar a desarrollar un nuevo método que nos permita aproximarnos al hecho social desde una construcción siempre colectiva, que es otro de los elementos fundamentales. Y por eso nosotros siempre nos interesa tanto venir a todos estos espacios, acercarnos a la pluriversidad también para establecer mecanismos de redes, la internacionalización con la Universidad en la cual trabaja Eduardo, el Centro de Estudios Latinamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), con quien firmamos un convenio hoy, y donde Eduardo, recientemente, dio una extraordinaria recorrida sobre el tema del humanismo y los procesos políticos latinoamericanos, y cómo a partir de allí podremos, en el instituto, a través de trabajos conjuntos, cursos, talleres, formaciones y la construcción de todos esos instantes de peligro, y la reactivación del instante de peligro benjaminiano, podemos hacer un proyecto que nos convoque y que nos permita aproximarnos a una realidad que coayude al pueblo en ese proceso de liberación.
Cira Pascual:
— Fíjate que la pluriversidad que mencionabas, por supuesto para nosotras y nosotros, también es fundamental. Decimos, aprendiendo de Robinson para construir comuna, también hay que construir comuneros y comuneras. Y eso es precisamente lo que hace la pluriversidad. Retomando el ejercicio y la reflexión de Robinson, pero llevándola al presente, nosotros, desde el ejercicio autogestionario que es la pluriversidad —ese semillero comunal—, nuestro objetivo es construir, colectivamente construirnos como comuneros y comuneras, porque el reto no es pequeño: es grande. Desde la comuna debe transformarse la sociedad toda. Claro, no con una sola comuna, sino con muchas comunas, las que van a transformar la sociedad toda.
Entonces, para ir cerrando, quería pedirles alguna reflexión sobre la cuestión de la educación, porque en esta comuna es muy importante. Puedo decir que en todas las comunas debe serlo, pero debo hablar desde esta, en la que estoy activa y es la organización en la que milito: la Fuerza Patriótica Alexis Vive. Para nosotras y nosotros, la formación política es fundamental, pero no solamente para nosotros. Eso estaba claro desde el principio, pero hay un momento en que nos damos cuenta de que la formación política no es suficiente. Vivimos en una sociedad muy compleja, organizada bajo la lógica capitalista. En Venezuela, como dijo el presidente Chávez y luego el presidente Maduro, vivimos en una sociedad capitalista, pero no estamos satisfechos. Ni el presidente Maduro, ni Chávez, ni nosotros estamos satisfechos: queremos otro tipo de sociedad. Pero para construir otro tipo de sociedad, tenemos que construir otro tipo de educación también. Entonces, ¿qué formas de educación plantearían como interesantes? Nosotros tenemos algunas ideas, un ejercicio que ya lleva tres o cuatro años en marcha, mucho, mucha construcción. Formación en general, pero si tienen alguna reflexión sobre la cuestión de la educación en el contexto comunal…
Luis Berrizbeitia:
— Yo voy a dar un detallito antes de pasarle a Eduardo, que seguramente nos va a decir cosas muy interesantes. Hay un libro extraordinario y hermoso que se llama El Maestro Ignorante, de un pensador argelino-francés. Me gusta decir más que francés-argelino, porque parece que el bueno de Jacques Rancière se recuesta mucho más de la idea de la resistencia que de la idea de su dominador.
Y Jacques Rancière, en un libro hermoso El Maestro Ignorante, habla de la necesidad de construir un tipo de educación que no parta de la idea de enseñar, sino de la liberación de las inteligencias. Y el concepto que plantea Rancière sobre ese elemento es muy poderoso, porque Rancière nos dice que ese momento donde no hay una educación enseñadora o aleccionadora, sino una liberación de la inteligencia, es el momento en que se verifica la igualdad. Porque lo que dice Rancière en ese momento es que todos somos iguales.
Mientras haya una lógica explicadora o una educación en la cual haya una transmisión de conocimiento como lógica, digamos dialógica, el enseñador siempre va a estar aprendiendo algo, y la idea de la igualdad se va a prolongar hacia el infinito. En la medida en que el sujeto va recibiendo conocimiento y el profesor también va recibiendo conocimiento, la brecha se mantiene. Cuando el proceso es a la inversa y es la liberación del conocimiento del sujeto que está siendo educado o liberado, se consigue la igualdad entre maestro y educando. Y en definitiva, ese tiene que ser nuestro propósito, porque el propósito de las sociedades es conseguir la igualdad en todos los elementos. Y Rancière nos plantea un estamento que, desde la educación, es el primer momento donde podemos verificar esa igualdad y, a partir de ahí, construir una comunidad mucho más igualitaria, mucho más justa, mucho más poderosa, mucho más democrática y una república de iguales.
Eduardo Rinesi:
— Sí, para agregar un poco más, porque me parece bárbaro esto que dijo Luis recién. Rancière, quizás, es el gran heredero en el terreno filosófico de esa gran conmoción de las estructuras educativas tradicionales que fue el mayo de 1968 en Francia: ese gran movimiento, esa gran subversión, esa gran insurrección estudiantil y obrera. Eso no importa subrayarlo, porque algo de la contundencia del mayo francés tiene que ver con que los estudiantes de la Universidad de la Sorbona —es decir, de la gran universidad elitista francesa— marcharon codo a codo con los miembros de la clase obrera francesa. Mayo de 1968 no solo es el movimiento estudiantil más grande de la historia de Francia, es la huelga obrera más grande de la historia de Francia. Y eso, mayo de 1968, replica un movimiento que había tenido lugar en mi país, en Argentina, en el interior de Argentina, en la ciudad de Córdoba, justo 50 años antes: la Reforma Universitaria que tanta importancia tuvo para toda América Latina y que también reunió en las calles de esa muy conservadora ciudad del interior a los estudiantes con el incipiente movimiento obrero.
1918: una sociedad precariamente industrializada, pero quizá tenía un movimiento obrero muy combativo que apoyaba las causas de los estudiantes, y a su vez los estudiantes los apoyaban a ellos también. Ahí hay una realización, en efecto, de una igualdad muy viva en el movimiento efectivo de los estudiantes, de los obreros en la casa. Y Rancière saca, desde el punto de vista filosófico, todas las consecuencias de eso. Dice: acá se acabaron los maestros, acá basta con suponer que es en las aulas de la universidad donde tenemos algo que aprender cuando estamos dando, los estudiantes y los obreros juntos en la calle, las grandes lecciones.
El libro de Rancière La lección de Althusser, que es, si lo tuviéramos que resumir en una frase, la lección de que ya no hay más lecciones que dar, puesto que ahora las lecciones las protagonizan los propios sujetos de la historia en el movimiento vivo de la historia. Es complementario y me parece a mí la otra cara de El Maestro Ignorante, que es ese precioso libro, digamos así, de anti-pedagogía o de pedagogía no de la producción de la igualdad como objetivo último de las sociedades, sino de verificación de la igualdad como su punto de partida.
Me parece que el ejercicio que ustedes están haciendo aquí, en las comunas que he visitado en estos días, es un extraordinario ejercicio fortísimamente igualitario, fortísimamente democrático —que quiere decir fortísimamente igualitario—. Produciendo, en la práctica, nuevas formas de organización política, produciendo, en la práctica, nuevas formas de organización económica. Hoy charlábamos hace un ratito de la diferencia entre la propiedad comunal y otras formas de propiedad: desde luego la privada, desde luego la estatal, desde luego la cooperativa, que son distintas formas de propiedad que no son lo mismo que la propiedad comunal. Es decir, la comuna como sujeto colectivo de propiedad sobre los medios de producción.

Y me parece que ese tipo de ejercicio, el ejercicio de poner en funcionamiento y sostener con eficacia una economía comunal, también debe requerir seguramente la producción del tipo de conocimientos específicos que me imagino que se tutea con las mejores producciones de la llamada economía social y solidaria, pero también me imagino que no se identifica con ella. Entonces me parece que hay un campo precioso de estudios, de investigación y de generación, me imagino los hechos en la práctica, de una educación muy diferente a la más formalizada, la más institucionalizada en los sistemas educativos que conocemos en nuestras sociedades.
De modo que me parece que sí tienen ustedes por delante un desafío precioso, y lo que vienen haciendo me parece que yo no tengo nada que decir, porque solo tengo para aprender. Me parece.
Cira Pascual:
— Vamos a ir cerrando ya, pero hay una cuestión que es muy importante para nosotros, que es importante porque somos profundamente chavistas. Las comunas no pueden estar al margen, no pueden ser pequeños ejercicios hermosos autónomos dentro de la sociedad: las comunas son espacios en los cuales vamos a transformar la sociedad en todo. Para nosotros, lo marginal no nos interesa en absoluto; queremos que la comuna sea hegemónica. Y para allá vamos, haciendo todos los ejercicios comunales, avanzando más de la mano con el gobierno, con ejercicios de autonomía pero también con ejercicios de trabajar juntos, porque con pura autonomía no vamos a lograr el golpe duro al capital que debemos darle.
En ese sentido, es en este sentido en el cual, para nosotros, la situación es un espacio tan importante para la producción de conocimientos que realmente de respuesta a las necesidades que tiene este pueblo en esta comuna en específico, pero también, en general, el pueblo que construye comunas, en el campo, en la ciudad, etcétera. Para nosotros, la lectura de Chávez es muy importante, pero también Rancière, que hemos leído en algún momento, y también Lenin. O sea, nosotros no somos dogmáticos; nosotros y nosotras pensamos en dialogar con muchas fuentes. Y en ese sentido, la conversa con ustedes ha sido bien, bien rica, además nos da una bibliografía: vamos a retomar a Benjamin, vamos a retomar a Rancière, mientras leemos también de nuevo a Chávez, a Lenin, a Marx, a Fidel.
Así es que hemos llegado al final de este espacio en Radio Arsenal 98.1. Gracias, Eduardo, gracias Luis. Esta es su casa, espero que la próxima vez que pasen por aquí queremos que se queden más rato, queremos que vean los medios de producción, queremos que vean la pluriversidad, que es un espacio hermoso. Queremos compartir y seguir aprendiendo de ustedes, porque al final, por eso estamos: como decíamos, el reto es enorme, y para estar a la altura del reto tenemos que aprender mucho. Muchísimas gracias de nuevo.