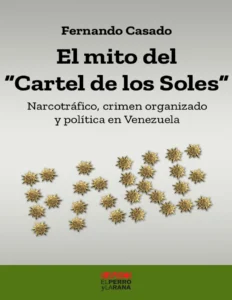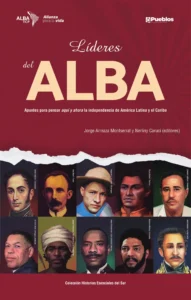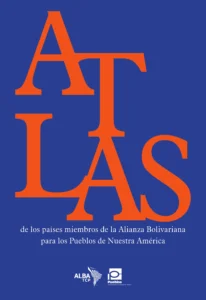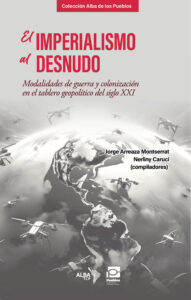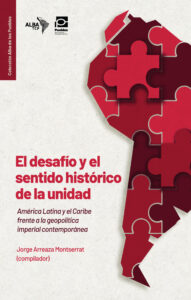La búsqueda de resultados distintos exige una ruptura con las prácticas que, de manera recurrente, conducen a los mismos desenlaces. Una revolución se define, precisamente, por la subversión de paradigmas y estructuras establecidas. Desde una perspectiva académica, la estética no se limita a la mera apreciación de la belleza, sino que constituye el “reparto de lo sensible”, un concepto del filósofo Jacques Rancière que organiza lo que es visible, audible y posible dentro de un orden político. Por ello, es imperativo que la acción política se fundamente en una auténtica voluntad transformadora, un precepto del cual la estética de la Revolución Bolivariana no puede ser ajena.
Para los adherentes al proyecto impulsado por el comandante Hugo Chávez, no resulta aceptable legitimar conductas que, desde una perspectiva ética, se desvían de la visión que se aspira a materializar: una sociedad cimentada en los principios de igualdad, justicia social e inclusión. Estos postulados, que emanan de la doctrina bolivariana y el pensamiento descolonizador, constituyen los cimientos para la consolidación del Socialismo del Siglo XXI.
Por consiguiente, la evaluación continua de las acciones políticas, tanto en su dimensión teórica como práctica, debe constituir el método para asegurar la continuidad del proyecto. El ejemplo de nuestra conducta ha de ser el faro que guíe a las futuras generaciones, aquellas que asumirán nuestras banderas y a quienes anhelamos ver firmes en la lucha contra las injusticias inherentes a los sistemas opresores.
La Estética Hegemónica y la Construcción del Imaginario Colectivo
A lo largo de su trayectoria, la Revolución Bolivariana ha implementado políticas sociales que han configurado su identidad y significado, construyendo así un imaginario colectivo sobre la estética bolivariana y socialista. Un claro testimonio de ello son las misiones sociales, modelos de inclusión y de combate frontal contra la desigualdad histórica en Venezuela. Estas iniciativas no solo superaron retos iniciales, sino que hoy son un pilar del discurso y la identidad de la militancia chavista y bolivariana.
En contraste con estos logros, emergieron narrativas despectivas y excluyentes desde sectores oligárquicos, impregnadas de un clasismo consciente, racismo, odio y revanchismo. Este proceso se alinea con el concepto de hegemonía cultural de Antonio Gramsci, donde el poder no solo se ejerce por la fuerza, sino a través del liderazgo intelectual y moral que consolida un sistema de valores en la sociedad. Estos grupos se autoerigieron como los únicos calificados para la gobernanza, basando su argumento en la supuesta carencia de las características que peyorativamente atribuían al pueblo, en particular a su representante más fiel: el comandante Hugo Chávez.
Es fundamental comprender que este discurso forma parte de una estrategia de dominación y desprecio hacia el pueblo, en especial hacia los segmentos más vulnerables. La oligarquía ha procurado perpetuar la pobreza para afianzar su posición privilegiada y excluyente. La mera posibilidad de que un individuo de origen humilde accediera a la educación, la cultura, la recreación y el bienestar social —derechos históricamente negados— se convirtió en el principal motor de desdén hacia la propuesta revolucionaria, esa fuerza política que alteró de raíz esta realidad de dolor y desigualdad.
Al confrontar la estética oligárquica, imbuida de un bagaje colonial y la influencia norteamericana, con la propuesta surgida de los sectores populares y marginados, se evidenció con nitidez el rumbo estético genuino de la revolución: uno que incluye a todos aquellos que habían sido discriminados por su origen o nivel educativo, reconociendo su rol central en la edificación de una nación más próspera.
La Amoralidad como Residuo Colonial y el Desafío de la Coherencia
Acciones que desvirtúan, la indiferencia ante el error, la omisión de advertencias, la complicidad con prácticas inmorales o la reproducción de la falsa moral heredada de la antigua “democracia” son conductas que exigen una revisión crítica. Este proceso de evaluación continua, iniciado por el presidente Hugo Chávez y que ahora insiste en el presidente Nicolás Maduro, sigue siendo una invitación a comprender que un proyecto de transformación como la Revolución Bolivariana, anclado en los principios de soberanía y autodeterminación, debe priorizar el bien colectivo por encima del beneficio individual o de un grupo selecto.
La amoralidad constituye un eco del colonialismo, impuesto a sangre y fuego a nuestros pueblos originarios, y persiste en la sociedad actual, perpetuando formas de dominación que atentan contra la humanidad, la naturaleza y los ecosistemas que sustentan la vida. No se trata solo de antivalores sociales, sino de prácticas que laceran la existencia misma. Por tanto, actuar desde la amoralidad es, por completo, incompatible con los principios del proyecto bolivariano.
Para quienes abrazan esta causa, estamos compelidos a discernir la ambigüedad que, con creciente frecuencia, se infiltra en nuestras filas a través de la retórica y la demagogia, buscando mantener privilegios ajenos a la liberación de los pueblos. Nadie afirmó que esta herencia colonial se limitara a la burguesía venezolana; esta lacra también se manifiesta en nuestro propio seno cuando realizamos las revisiones pertinentes.
Para distinguir correctamente esta ambigüedad que frena el avance de nuestro nuevo proyecto político —cuyo carácter de novedad se mantiene, puesto que 25 años son insignificantes frente a 500 de dominación—, es crucial erigir y defender nuestros símbolos nacidos de las luchas por nuestro protagonismo histórico. Debemos despojarnos de los vestigios coloniales y ahondar en el rescate de nuestra identidad como pueblo independiente y soberano.
Del Arquetipo al Paradigma: La Praxis como Consolidación del Proyecto
Cuestionar las conductas que emulan aquello a lo que nos oponemos es una tarea incesante para quienes abrazan la libertad. Somos el reflejo de nuestras acciones y estamos intrínsecamente ligados a nuestra palabra como el valor supremo de una conciencia de clase formada para la emancipación y la lucha contra las desigualdades históricas. La crítica emanada de los sectores populares nos fortalece como proceso. La formación política continua es esencial para gestionar con rigor las categorías revolucionarias y garantizar la coherencia entre el discurso y la praxis. Solo así seremos dignos de la moral necesaria para representar a aquellos que han depositado su fe y confianza en el liderazgo revolucionario.
Nuestra revolución debe forjar, como parte de su estética, nuevas ideas, modelos y actitudes que consoliden el arquetipo de un proyecto histórico como el bolivariano, concibiéndolo como una contrapropuesta al modelo deshumanizante del adversario. De acuerdo con la tesis de Walter Benjamin sobre el arte y la política, la transformación de las relaciones sociales y la demolición de los elementos simbólicos del sistema opresor son tareas prioritarias. Ello implica la emancipación de la conciencia ciudadana frente a los viejos esquemas ideológicos, empoderándola con un discurso en defensa de la identidad propia y el fomento de una cultura política, social y económica que se sustente en la ética y la moral.
La estética no es un simple ornamento; es una herramienta política para la transmisión de valores éticos y morales, la identidad latinoamericana, el sentido de transformación social y la garantía de nuestra independencia definitiva frente al colonialismo persistente. Nuestro proyecto debe promover sus principios en todos los ámbitos, desde la oratoria hasta la acción.
En última instancia, la estética bolivariana es un campo de batalla ético y político, cuya consolidación se presenta como un imperativo de transformación. No se trata de una declaración final, sino de un proceso en constante desarrollo. La verdadera solidez del proyecto no reside únicamente en sus logros tangibles, como las misiones sociales, sino en su capacidad de resistir las influencias que erosionan sus principios fundacionales. La coherencia entre el discurso y la acción, la confrontación de la amoralidad y la defensa de una visión colectiva son los pilares sobre los que se erige una estética verdaderamente revolucionaria, una que es capaz de sostenerse en el tiempo y de inspirar a las futuras generaciones a continuar la lucha por la emancipación.
Parafraseando al gran Silvio Rodríguez: No hacen falta alas, sino coherencia.
Referencias
- Benjamin, W. (2008). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. En Discursos interrumpidos. Taurus.
- Gramsci, A. (2011). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.
- Rancière, J. (2009). El reparto de lo sensible: Estética y política. LOM Ediciones.
- Zizek, S. (2008). En defensa de la intolerancia. Ediciones Akal.