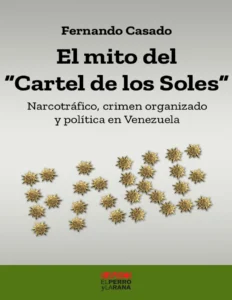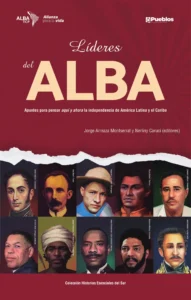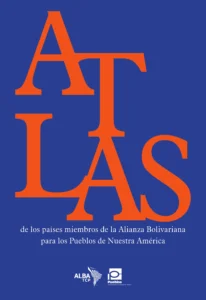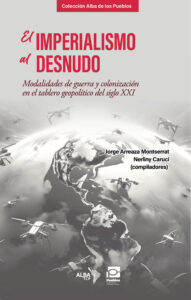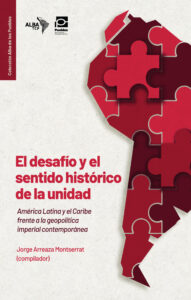Las elecciones han sido históricamente un pilar fundamental de la democracia, sirviendo como el principal mecanismo para que la ciudadanía exprese su voluntad y elija a sus representantes. Sin embargo, en el contexto venezolano actual, el debate trasciende la mera selección de líderes para centrarse en una cuestión más profunda: cómo el poder puede y debe ser transferido efectivamente al pueblo. Un reciente conversatorio, organizado por el Instituto Pueblos para el Pensamiento Original, abordó estos temas cruciales, contando con la participación de destacados intelectuales como el pensador decolonial Ramón Grosfoguel y Hernán Vargas, Vicerrector de Economía Comunal de la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM), y la moderación de Luis Berrizbeitia, director del Instituto PUEBLOS. El evento buscó desarrollar y debatir aspectos fundamentales de la estructura y coyuntura política venezolana, incluyendo los análisis previos publicados por el instituto sobre las próximas elecciones municipales, a realizarse el 27 de julio del año en curso.
La Contradicción Fundamental: Democracia Representativa vs. Participación Popular
El núcleo del conversatorio se articuló en torno a la tensión inherente entre la democracia representativa y la democracia participativa en Venezuela. Esta “contradicción histórica”, entendida como la dinámica entre el poder constituido (el Estado representativo) y el poder constituyente (el poder popular), constituye un rasgo distintivo del proceso bolivariano. La Constitución venezolana de 1999, en su Artículo 5, aborda explícitamente esta dualidad al estipular que la soberanía reside “intransferiblemente en el pueblo y la ejerce de dos maneras“: indirecta (a través del voto) y directa (mediante los mecanismos que genere la legislación). Esta formulación, lejos de eludir la contradicción, la posiciona centralmente como un “campo de tensión creativa” que demanda ser abordado y resuelto.
El llamado del presidente Nicolás Maduro a que la nueva etapa se caracterice por “entregar el poder al pueblo” representa un desafío fundamental. Implica una reconfiguración del rol estatal, donde el Estado se “desautoriza a sí mismo” para transferir la autoridad, transformando la representación delegada en el voto en una participación directa y significativa. Los ponentes analizaron cómo estos modelos de representación y participación se articulan dinámicamente en el actual momento de transición, planteando interrogantes cruciales sobre cómo los modelos de representación y participación dialogan en el actual momento de transición y sobre la convivencia de los futuros alcaldes y alcaldesas electos con estas ideas de construcción política y democrática.
La Innovación Venezolana y las Lecciones del Socialismo del Siglo XX
Ramón Grosfoguel subrayó que el comandante Chávez realizó un “giro decolonial” fundamental en el pensamiento político latinoamericano. Chávez entendió que el dilema entre “estatistas y anarquistas” es un “falso dilema” heredado de la izquierda europea, ajeno a la realidad de la región. Para Chávez, la estrategia no es “esto o aquello”, sino “las dos cosas a la vez”: disputar el Estado representativo, ganar elecciones e interrumpir desde allí las políticas de dominación (neoliberales, patriarcales, racistas), mientras que, simultáneamente, se construye por fuera el andamiaje de decisión y participación popular, es decir, el poder comunal. Abandonar el Estado a la derecha o extrema derecha sería “ponerle en bandeja de plata” la ocupación de sus estructuras, por lo que la batalla debe librarse en ambas direcciones al mismo tiempo.
Grosfoguel enfatizó que los desafíos planteados por la transición hacia un estado o sociedad comunal son “originales del proceso bolivariano”, ya que no existe una experiencia previa exitosa que sirva de modelo. Recordó que Hugo Chávez siempre invitaba a mirar con un ojo crítico el socialismo del siglo XX, advirtiendo que, con las mejores intenciones, el “socialismo del siglo XXI” podría repetir sus problemas. Analizó históricamente cómo, tras la Comuna de París, Marx y Engels concibieron un “estado comunero comunal” que Lenin intentó sistematizar con la experiencia de los soviets en la Revolución Rusa. Sin embargo, tras la guerra civil, los soviets fueron destruidos, y el socialismo del siglo XX, en su mayoría, se construyó sobre esa “fotografía” de 1921, con un partido que “mandaba mandando” en lugar de “obedeciendo”. Chávez, en sus alocuciones, alertaba a los comuneros a no dejarse “instrumentalizar ni dominar” por el partido, insistiendo en que el poder debía estar en manos del pueblo y el partido al servicio de la comuna, no al revés, en clara referencia a la experiencia soviética donde las comunas se convirtieron en “correas de transmisión” del partido.
Dado que no hay una experiencia previa de transición de un estado heredado a un estado comunal, Grosfoguel afirmó que Venezuela está “innovando” en la experiencia socialista de los últimos 200 años, siguiendo la máxima de Simón Rodríguez: “inventamos o erramos”. El reto es cómo pasar de un estado representativo, construido por la burguesía y el imperialismo, a una sociedad comunal donde el poder no opere de arriba hacia abajo. Grosfoguel sugirió que los municipios, por su proximidad a las bases, pueden ser un “lugar de experimentación” para esta transición, donde las comunas, como “sujeto político” y “horizonte de transformación”, puedan ir reemplazando al Estado en las decisiones cotidianas. La solución, enfatizó, nacerá “creativamente de abajo del pueblo mismo”, y no de directrices partidistas. La clave es generar la conciencia en el “sujeto pueblo” de que el camino es ir reemplazando al Estado existente por el Estado comunal.
Avances y Desafíos en la Construcción del Poder Popular
Hernán Vargas profundizó en la construcción del poder popular, delineando su evolución organizativa desde formas sectoriales iniciales, como las mesas técnicas de agua o los comités de tierra urbana, hacia estructuras más integrales representadas por los consejos comunales y las comunas. Un aspecto sociopolítico crucial que destacó es la transformación en el perfil del liderazgo político venezolano: se observa una creciente prevalencia de figuras provenientes de la comunidad, lo que contrasta marcadamente con la tendencia occidental, donde las élites económicas y empresariales suelen dominar la esfera política.
En términos cuantitativos, Vargas presentó una comparación reveladora que subraya la apuesta por el poder popular. Mientras el país elige un número limitado de representantes en cargos como 335 alcaldes, 24 gobernadores y diversos diputados legislativos, existe un vasto entramado de vocerías del poder popular. Se estima que “poco más de 1.700.000 personas han sido elegidas por su comunidad como vocería” en aproximadamente 40.000 consejos comunales. Esta cifra, sustancialmente superior a la de los funcionarios electos por vía representativa, “da una idea de por dónde es la apuesta nuestra en términos de disputa de poder”, indicando una clara orientación hacia la base popular.
Vargas citó a Chávez en 2012, quien postuló que la edificación del socialismo requería que el poder popular fuese capaz de generar “nuevas formas de gestión política, nuevas formas de planificar, nuevas formas de producir las condiciones materiales de vida bajo otras formas de sociabilidad”, y, simultáneamente, de “destruir, pulverizar, las formas del Estado burgués”. El escenario actual del 27 de julio, con la coincidencia de las elecciones municipales y una consulta popular juvenil para proyectos comunales, reitera la centralidad de esta contradicción. Demanda la actuación de “operadores políticos en ambos lados de la cosa” (representativo y popular), cuya labor implique que su rol actual “deje de existir o mute a otro tipo” en función de la transferencia de poder.
Se especuló sobre la posibilidad de una futura reforma constitucional que, en lugar de referirse a formas directas genéricas, “probablemente ya hable de la comuna, de la construcción del Estado comunero”. Esta visión se presenta no como una tesis utópica, sino como una proyección basada en el acumulado de la práctica y la experiencia. La clave reside en generar las “condiciones de fuerza” necesarias para impulsar este proyecto, trascendiendo la mera argumentación racional. Los alcaldes y alcaldesas electos, por tanto, deben asumir un rol activo en la pulverización del estado burgués y sus antiguas formas de gestión, favoreciendo el crecimiento de la alternativa comunal. Vargas advirtió, en línea con el pensamiento de Chávez, que la comuna no puede circunscribirse a lo local, ya que ello conduciría al fracaso y a la competición; su desarrollo debe escalar a niveles municipales, regionales y nacionales.
El Rol del Liderazgo y el Programa Político
La discusión también enfatizó la importancia del programa como el verdadero liderazgo, un concepto que el presidente Maduro ha subrayado. En lugar de elegir solo a una persona, la gente debe elegir un proyecto y tener mecanismos para controlar su cumplimiento, un concepto que Chávez denominó “contraloría social”. Esto implica que la centralidad del programa debe instalarse como cultura política, superando la discusión de quién es el que va a cumplir la tarea para centrarse en el contenido programático. Se destacó que la “oferta política tiene que ser cada vez más en función de cuál es el programa de transición que te permite avanzar en esa construcción del socialismo”.
Hernán Vargas también hizo una distinción entre las “contradicciones antagónicas” y las “contradicciones que pueden ser resolubles” o secundarias. Argumentó que no hay una contradicción antagónica entre el alcalde o alcaldesa electo y el poder popular, siempre y cuando el funcionario cumpla con su rol de operador de un estado burgués que debe ser transformado. La tarea es trabajar juntos para “destruir, transformar, modificar” las lógicas metabólicas del Estado.
La Universidad de las Comunas y la Sistematización del Conocimiento
La Universidad Nacional de las Comunas, según Vargas, tiene un rol central en la producción de conocimiento, conciencia y método para esta fase de transición, construyendo una teoría revolucionaria para el socialismo territorial desde la comuna, a través de un diálogo que genere alternativas civilizatorias. Grosfoguel añadió que la Universidad de la Comuna debe tener claro “qué no debe hacer”, evitando convertirse en otra institución “occidentalizada, colonial, eurocéntrica”, y asegurando la participación de los propios comuneros en la producción de conocimiento. Los profesores y funcionarios deben estar “al servicio del proyecto” y de los comuneros, permitiendo que estos “se apropien del espacio, lo construyan e impulsen los conocimientos que ellos necesitan, no los que nosotros creemos que ellos necesitan”.
Conclusión y Perspectivas Críticas
En síntesis, el conversatorio resaltó que la transición hacia un modelo de democracia participativa en Venezuela no es solo una cuestión de teoría política, sino una necesidad práctica y urgente. La participación popular no debe ser un mero eslogan, sino una realidad tangible que se refleje en las estructuras de gobierno y en la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas.
La construcción del “sujeto histórico” de esta transición implica una doble transformación: por un lado, el sujeto tradicional en cargos de representación debe “autodestruir” o “subvertir” su rol; por otro, el sujeto subalterno debe superar la cultura de esperar soluciones y transformarse en un “sujeto político pueblo” que participe activamente en la construcción colectiva de sus propias alternativas. Este proceso, antagónico a la construcción de arriba hacia abajo, se basa en la agregación de voluntades para la transformación.
El papel del Instituto Pueblos para el Pensamiento Original es crucial, no solo como un espacio de debate, sino como un catalizador para el cambio social y político en el país, enfrentando las contradicciones históricas y construyendo un conocimiento y una práctica innovadores en una “ebulición democrática” constante, sin manuales estáticos, interpelándose a sí misma una y otra vez. Sin embargo, existe una deuda pendiente en la sistematización y difusión internacional de la experiencia venezolana, incluso entre sectores de la izquierda latinoamericana, lo que limita el alcance de estos valiosos aprendizajes.
A la luz de las reflexiones expuestas, se desprenden una serie de puntos clave y desafíos que requieren una atención estratégica y una acción concertada. Estos elementos no solo consolidan los aprendizajes derivados del conversatorio, sino que también delinean las futuras avenidas para la profundización y materialización del proyecto democrático participativo en Venezuela.
Puntos de Acción y Reflexión Crítica:
- Fortalecer la conciencia y herramientas: Es imperativo dotar a las vocerías comunales de mayor conciencia y herramientas prácticas y teóricas para el autogobierno territorial, promoviendo nuevas formas de gestión política, planificación y producción.
- Transformación del rol estatal: Los alcaldes y funcionarios electos deben asumir el desafío de trabajar activamente para que sus roles tradicionales se transformen o desaparezcan, transfiriendo poder a las comunas y pulverizando las lógicas metabólicas del Estado burgués.
- Centralidad del programa y contraloria social: Es fundamental consolidar una cultura política donde el programa sea el verdadero liderazgo, permitiendo la gestión y planificación colectiva de lo social, superando la dependencia de los liderazgos individuales.
- Visibilización internacional: La sistematización teórica de la experiencia comunal venezolana y su difusión internacional son tareas urgentes para contrarrestar las narrativas hegemónicas y compartir un modelo de democracia participativa que es una “innovación” en la historia del socialismo, es necesario el desarrollo de la teoría política subalterna.
- Formalización del Estado comunal: La posibilidad de una reforma constitucional que formalice el Estado comunal como una tesis no utópica, sino basada en el acumulado de la práctica, representa un horizonte estratégico para el futuro político de Venezuela.
- Dimensiones estratégicas de la comuna: Mantener y desarrollar la visión de la comuna no solo como un proyecto político-social, sino también como una alternativa civilizatoria frente al colapso ecológico y como un elemento geopolítico estratégico antiimperialista, es clave para su trascendencia.
Este proceso de “ebulición democrática” es un camino sin manuales estáticos, que requiere una interpelación constante y una capacidad de innovación para construir un modelo de sociedad más justa y participativa. La consolidación de este modelo no solo representa una tarea política, sino un imperativo histórico para la transformación profunda de las estructuras de poder y la materialización plena de la soberanía popular.