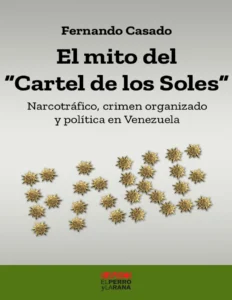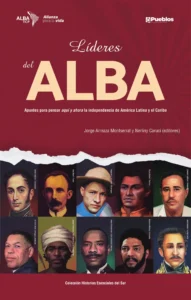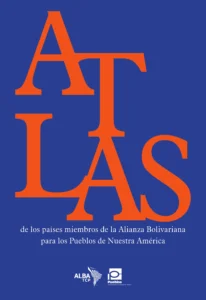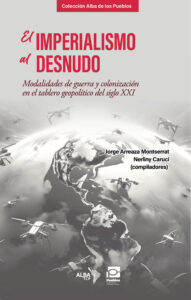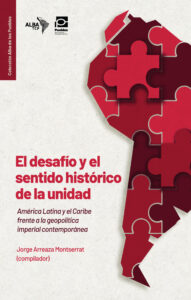Las paredes que acompañan a las escaleras principales del Palacio Nacional de México, sede del Poder Ejecutivo, están vestidas con un poderoso mural de Diego Rivera llamado “Epopeya del pueblo mexicano”. Los imponentes 276 metros cuadrados de imágenes interpelan a los visitantes y dibujan, entre la diversidad de colores y formas, un relato constitutivo conjurado por el artista sobre la vida política del pueblo mexicano. Es un recorrido a lo largo de la historia de este país, repleto de símbolos, instantes, contingencias y avatares. La riqueza de las expresiones y los alaridos que emanan de las paredes sobrecogen a los espectadores de la imponente puesta en escena. Esta pieza, en tanto arte y discurso, es una dimensión de la representación, palabra que tiene un significado fundamental en muchos aspectos de lo humano. Las artes y la política se estrechan la mano con la importancia de este concepto. En el discurso figurativo es el vehículo por excelencia, porque constituir metáforas, arquetipos, sugestiones, y todo aquello que confiere fuerza y poder a la voz de las diversas expresiones creativas (literatura, pintura, cine, música, etc.) tiene terreno fértil en el mundo de la representación.
Uno de los exponentes fundamentales por aclamación en el teatro, William Shakespeare, lo utiliza como recurso para potenciar su voz narrativa. El dramaturgo isabelino incorpora obras de teatro dentro de las obras de teatro como un mecanismo para conferir relevancia sobre asuntos que suponen una atención particular. Esto se potencia aún más en el cruce de los géneros dentro de la pieza: en Hamlet -tragedia estructural-, el príncipe danés organiza una comedia en que reproduce el asesinato de su padre para desenmascarar el terrible acto de su tío; mientras que en Sueño de una noche de verano -comedia a carta cabal-, Shakespeare utiliza la representación de la tragedia de los amantes Príamo y Tisbe como un megáfono del discurso que contiene la obra. Los elementos se configuran y dibujan como forma de acercarse a la cosa en sí, o también para resaltarla por medio de su acción.
En política, la representación juega un papel esencial, sobre todo en la idea de la construcción de la democracia moderna. Porque, como apuntó Morgan (2006) en La invención del pueblo, parafraseando la celebérrima sentencia de Abraham Lincoln, todo poder es para el pueblo y por el pueblo, pero ningún poder es del pueblo, ya que este no lo ejerce de forma directa, por más que el gobierno se sustente en su esencia metafísica. El pensador estadounidense deja colar la provocativa idea de que este pueblo, objeto del deseo de la constitución democrática, es un sustituto de Dios como sustancia de legitimidad para el ejercicio del poder. Se abre el camino para una construcción de la democracia que dista de la esencia etimológica de su propio concepto -uno que podría traducirse como el gobierno de las mayorías, o el gobierno del pueblo-. Emerge otra lógica democrática que desvía la toma de decisiones sobre la cosa pública (asuntos públicos o gestión del Estado) en un cuerpo deliberante que es ungido por la esencia popular. Esto hace pertinente un dispositivo, conjura sustitutiva del ejercicio directo de la voz del pueblo: el sufragio.
Hablar del voto, esta acción fundamental de la democracia contemporánea, de forma sospechosa puede considerarse un sacrilegio. La lucha progresiva en la historia moderna por la consagración de este derecho en los más diversos sectores de la sociedad que estuvieron marginados de la posibilidad de, por lo menos, elegir a sus gobernantes hace de esta institución un bien sagrado en el ejercicio democrático. No se trata, entonces, de cuestionar el mecanismo, se debe esclarecer que el voto es un síntoma que verifica la delegación de la esencia popular deliberativa de la democracia. Así, el pensador francés Claude Lefort (2011) define este otro tipo de democracia -la representativa- como:
“Una forma de sociedad política muy nueva, en el hecho de que al principio de soberanía del pueblo le une la garantía de las libertades fundamentales de los ciudadanos, la abolición de la distinción de las órdenes y la formación de uno o más órganos a los cuales la autoridad pública es delegada en favor del sufragio ya sea directo, indirecto, o de uno y otro a la vez”.
Esta operación tiene un efecto en la cualidad de los integrantes de una comunidad política, al configurar a los ciudadanos como sujetos participantes en las decisiones sociales. El sufragio, al erigirse como un principio de delegación de la voluntad de los sujetos que integran el cuerpo político, incide en la misma proporción en la difuminación de la cualidad orgánica del pueblo. Su acción se sujeta y subordina a esta mediación, como explica Lefort:
“La soberanía del pueblo no constituye la referencia fundamental de toda acción política sino a condición de permanecer latente, fuera de los momentos en que se hace reconocer por la operación del sufragio y, por otra parte, de una manera paradójica, puesto que requiere entonces una disociación de los lazos sociales y se simplifica por el simple elemento de las elecciones individuales” (p.19).
Esta última idea del francés tiene mucha potencia, porque la principal cualidad en el ejercicio del poder que tienen los pueblos se pone de manifiesto en el momento en que este configura un cuerpo colectivo con capacidad de irrumpir en las decisiones del Estado -entendiendo a esta institución como el sistema moderno en el cual se administra la sociedad-. Desde esta visión, Lefort nos plantea que el voto disgrega esta cualidad estratégica en una simple suma de decisiones individuales, lo cual desdibuja el sentido mismo de la potencia política que constituye la subalternidad (las clases populares o los grupos oprimidos). Aquí se pone de manifiesto la condición del conjunto: no es lo mismo un colectivo que la suma de sus partes. No se trata de una dimensión numérica. En política existen múltiples maneras para comprender los sujetos que forman parte de la sociedad de acuerdo con cómo estos actúan en la toma de decisiones que se produce en el cuerpo deliberativo.
La soberanía del pueblo es un elemento insustituible para la constitución del Estado en la modernidad. La clase dirigente, aquellos que son delegados por la unción representativa, se deben al bien común de las grandes mayorías. En nombre del pueblo operan las grandes decisiones que devienen de la organización social. Es por lo que Morgan (2006) evoca la sustitución de la voluntad divina medieval. Porque antes como ahora, en la operación de quienes administran lo común, existe una referencia a un significante desde el cual se justifica la gestión de los conflictos inherentes a la sociedad. Nos deberíamos preguntar si aquellos que dirigen cumplen la función ontológica que reposa en la idea de la democracia representativa. Lefort (2011) no está del todo convencido de ello cuando plantea: “esos partidos cuya competencia consideramos esencial a la vida de los órganos representativos, la mayoría de las veces, están guiados más a menudo por la conservación de sí mismos o por la expansión de su poder que por el interés general”.
Hablar de democracia en tiempos de la representación y consagrar al sufragio como una institución esencial para la buena salud de la construcción republicana podría, por lo menos, colocarse a la sombra de un asterisco o algún apunte al pie de página. Este concepto se desarrolla bajo la premisa de la imposibilidad de establecer mecanismos de participación directa de todos los sujetos que componen la sociedad, amén de sus dimensiones y cantidad. Es imposible en comunidades complejas la organización para la participación directa en cada uno de los asuntos que competen al colectivo. Sin embargo, se puede desarrollar un mecanismo progresivo para la construcción de un sistema en el que las voces de las grandes mayorías tengan ecos e incidencias dentro de la razón de administración de lo público.
Este es el gran debate que se plantea en la República Bolivariana de Venezuela desde 1999. La incorporación de las grandes mayorías como participantes dentro de la acción política de la sociedad es la primera y gran transformación que reconfigura el contrato social por excelencia. Esta aseveración tiene su base en la comparación del argumento desde el cual se consagra la visión de soberanía en este texto constitucional comparado con su predecesor de 1961. En este último se señalaba en los artículos 3 y 4 que “El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo (…). La Soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce, mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público”. El nuevo texto, por contraparte, establece en su artículo 5 que: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Este punto de partida establece una nueva dimensión sobre la comprensión del ejercicio democrático. Existen dos visiones sobre la idea de la gestión de la cosa pública: una que delega los poderes de sentido de la comunidad política en su conjunto a unos representantes legitimados por la vía electoral; y otra que reconoce esta delegación como una fórmula de poder indirecta, y que además subordina su acción al pueblo. En esta segunda perspectiva se desarrolla la cualidad política de las grandes mayorías. Parecieran ser variaciones del mismo tema, pero ontológica y prácticamente se colocan en puntos distantes de la lógica del poder y el litigio de la política.
Lo municipal: Base territorial de la representación
El sistema democrático de representación liberal entiende cabalmente las complicaciones y peligros que se presuponen de la delegación del poder de todos en la responsabilidad de pocos. Por ello establecen matices y balances de poder. El equilibrio estructural lo presentó Montesquieu con su disposición sobre la contraposición de poderes: un sistema donde el cuerpo legislativo y el judicial establecen límites y controles al ejercicio ejecutivo. Pero también fue necesaria la desagregación de la administración, que contempla otra mirada sobre la articulación del poder, porque el Estado no tiene la capacidad de observar con detenimiento territorios muy extensos. Es el proceso inverso a la posibilidad de poder directo del pueblo, en que el conjunto de las mayorías tiene decisión sobre lo nacional. El gobierno central del Estado, entonces, pierde la mirada en la vastedad de relaciones particulares que se desatan en cada rincón de la sociedad.
Bajo esta perspectiva surge la reproducción en escala de la lógica de administración burocrática representativa. El Estado nacional se desconcentra en unidades regionales, que a su vez se desdoblan en instancias municipales. Este nivel de desagregación reproduce el espíritu de gobierno de sus instancias verticales superiores. Existen correlatos de los mecanismos de contrapeso y control de carácter legislativo y judicial. De esta forma, si bien se pudiera pensar que un gobernante municipal tiene una relación de diálogo más orgánica y directa con la base social -lo cual redundaría en un espacio de participación de este contingente popular-, el sentido que constituye el poder en cuanto a cualidad representativa desdibuja la capacidad real de construcción de fórmulas colectivas alternativas para la gestión sobre la cosa pública.
No se trata del contacto que tenga o no, incluso la voluntad que pueda desarrollar un sujeto en relación con el pueblo. El mandato de la estructura vertical como lógica de poder representativo orienta la vocación y respuesta que debe dar el gobierno municipal. La subordinación obedece a la ascendencia de los estamentos de agregación superiores, no es una instancia que emana de la sustancia popular para el ordenamiento de su acción de gestión.
Con estas premisas nos acercamos al debate que se formula de este momento coyuntural en la República Bolivariana de Venezuela. El 27 de julio se llevarán a cabo las elecciones para escoger alcaldes y consejos legislativos en 335 municipios que conforman el nivel de desagregación territorial más pequeño del sistema representativo nacional. Pero esto ocurre en un contexto donde el propio poder ejecutivo, con el impulso de Nicolás Maduro, llama a construir un sistema de gobierno que arranque en el seno de lo popular. En la edición 67 del programa llevado adelante por el jefe del gobierno central, Con Maduro +, el líder señaló: “Hemos conseguido el camino, dimos en el clavo: la democracia directa. Ya tenemos instalado el 78 % de las Salas de Autogobierno de los Circuitos Comunales y las Comunas”.
La traducción de esto refiere a un novedoso mecanismo en el cual se articulan las necesidades desde el debate asambleario comunitario y se eleva para la consideración de sistemas de agregación desde abajo hacia arriba -del consejo comunal a la comuna-. El jefe de la representación desdobla sus competencias de administración y gestión a la base organizada. Esto provoca una alteración en las normas de juego preexistentes. Es importante analizar cuáles son las tensiones inherentes a este camino elegido por el gobierno venezolano para la democratización en la gestión de lo público.
Existen dos formas de sugerir la orientación de la política, que no es más que el sentido desde el cual se dirime el litigio de la sociedad: una es por la vía de la sabiduría de los gobernantes electos sobre los temas de ejecución sobre lo público; la otra es la obediencia que estos mismos gobernantes ejerciten sobre cosas ya decididas por la deliberación directa de los pueblos. Estos dos modelos coexisten en esta suerte de transición de la democracia venezolana. ¿Qué tensiones y desafíos presenta esta dualidad y coexistencia dentro del debate? ¿Qué rol debe cumplir la dirigencia en esta contingencia? ¿Cuál es la cualidad que debe tener el pueblo, en tanto subalternidad, para que su voz sea vinculante de cara a las decisiones y consustanciada con la esencia de la voluntad de sus partidarios? Estas interrogantes son parte del fondo de la situación.
En primer lugar, es necesario partir de las características del cuerpo popular para colocar su agenda y aspiraciones dentro de la cosa pública. Porque el pueblo solo adquiere una cualidad de participación en la medida en que logra organizar la pluralidad de las voces que lo integran y se hace partido. Esta es una premisa que desarrolla Rancière (2010) en El Desacuerdo cuando plantea esta condición fundamental para que los pobres, o los muchos, se conviertan en parte con parte dentro del litigio de la política. Es la contraposición a la idea de representación y merece una dedicación y un trabajo de síntesis orgánico para moldear la personalidad colectiva.
Premisas y desafíos para la construcción de una política subalterna
Si no existe un proceso de maduración de la agenda de lo popular, un mecanismo que contemple las voces comunes y haga un contraste con la realidad del territorio, cualquier iniciativa de construcción política subalterna se parecerá mucho a aquello que pretende subvertir, solo que con una orientación inversa en la relación de poder. Es imperativo el desarrollo consciente de una constitución subalterna de la política, y esto amerita señalar algunas premisas y desafíos:
- Análisis de la lógica representativa: Comprender las dinámicas constitutivas de la acción política tradicional para superar la enajenación de esta como fórmula única.
- Valoración de la diversidad organizativa: Construir organizaciones que reconozcan y potencien la riqueza de las diferentes voces que componen la subalternidad.
- Gestión de necesidades y prioridades: Establecer mecanismos para identificar las necesidades de la comunidad y tomar decisiones conscientes sobre las prioridades, incluso cuando esto implique dejar de lado necesidades individuales en favor del bien común. Por ejemplo, priorizar la construcción de una escuela comunitaria sobre la reparación de una cancha deportiva individual, si la primera beneficia a un mayor número de personas y tiene un impacto más significativo en el desarrollo social.
- Liderazgo colectivo y equidad: Promover liderazgos comunitarios que no desvíen la agenda de las mayorías bajo premisas que socaven la igualdad en el debate de lo común, y construir dinámicas igualitarias que reconozcan a todos como actores capaces de gestionar lo público.
El rol del liderazgo representativo en la transición
El otro elemento que necesita especial atención es el del liderazgo representativo. En los períodos de transformación del modelo, más allá de la voluntad de los sujetos que pretenden desarrollar el cambio, existen fuerzas que tienen que ver con las certezas de una forma de hacer las cosas. A menudo, estas colocan obstáculos en el camino hacia la configuración de otra lógica política. Una idea recurrente en la obra de Antonio Gramsci (s.f.), especialmente en sus análisis de las transiciones históricas, es que “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Estos monstruos que asechan en el claroscuro gramsciano son los espectros de la tradición.
Como se refirió anteriormente, el ordenamiento representativo implica una estructura de mandato muy pesada. Los postulados normativos interpelan al sujeto sobre quien recae la responsabilidad de la gestión. También se recrea un relato sobre la condición ideal para la administración de la cosa pública. Este emana de la capacidad para solucionar problemas desde el diseño de planes y políticas. Es el propósito de la elección de estos sujetos que tienen características de mandato, es menester el concurso de su ingenio y capacidad en beneficio de los demás. Lo envolvente de este concepto es que se constituye desde una idea de bienestar general. Nadie se somete a la responsabilidad de un cargo público para perjudicar a sus electores o, en un extremo hedonista, para la satisfacción de sus apetitos particulares. Sin embargo, esta concepción de la elaboración de políticas para componer lo público no es consistente con el modelo que emana del mandato popular; no es necesariamente antagónico, pero no reposa sobre postulados del todo compatibles.
El sujeto que, en un período transicional, es electo para un cargo representativo debe comprender la dualidad del momento histórico: no puede abandonar por completo la gestión representativa -puesto que no existe aún una construcción orgánica y total de ejercicio del poder directo-, pero debe hacerlo con la mirada puesta en la progresiva remisión de esta lógica administrativa. Es decir, en su visión programática debe proyectar que, ante la incompatibilidad de las dos lógicas en un litigio determinado, siempre debe prevalecer aquella por la cual lucha la transformación. También es menester que desarrolle una mediación para la orientación del poder popular como gestor de la política, sin caer en la tentación del tutelaje -un ejercicio que lo coloca de inmediato en la fórmula representativa de forma indirecta-. Además, debe ser un formador en la medida en que tiene que interpretar la multiplicidad de voces y niveles de organización en la diversidad de actores que componen las fuerzas populares, porque el estado central tiene una manera de articular, ejecutar y controlar que no siempre tiene un correlato con las dinámicas del pueblo. Este ejercicio de mediación redunda en facilitar la cualidad del poder directo de las comunidades con la puesta en marcha de los proyectos que transforman su calidad de vida.
Uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta un sujeto transformador de la lógica representativa tiene que ver con la disposición de los recursos materiales que son objeto de lo común. Sobre todo, porque en este momento la idea administrativa deja de ser abstracta y supone el debate sobre la correcta distribución. Subyace, desde la tradición representativa, la idea de la responsabilidad individual de quien ostenta el cargo. Este es un argumento que retrae al representante, pues ve interpelada su condición individual al ejercicio de contraloría del Estado como mecanismo para encauzar al gobernante. Este es uno de los dispositivos más evidentes de lo que se sugirió anteriormente sobre los mecanismos que tiene la tradición para entronizarse en su lógica particular. Pero en esta dimensión también se incorporan situaciones que tienen que ver más con el carácter ético y moral. Existen prebendas derivadas de la capacidad de decisión sobre la forma en la cual se dirige el erario: desde la justificación de los proveedores de bienes y servicios hasta la gestión de las obras. La discreción del manejo de los fondos que corresponden a todos los integrantes de una comunidad política es uno de los temas que más divisiones genera en el cuerpo social. Nunca habrá consenso absoluto sobre la buena salud de las finanzas públicas. Por esta razón es importante desarrollar mecanismos de nitidez en este ejercicio. En la transición, el representante debe mirar hacia el Estado y el poder popular en igual medida para gestionar garantías y transparencia.
En una suerte de síntesis, se establecen algunas premisas y desafíos correspondientes a los sujetos que desde el ejercicio del poder representativo buscan la subversión de esta lógica para conferir el poder al pueblo organizado:
- Comprensión de la tradición: Entender la tradición representativa para desentrañar sus ataduras en la administración de lo público.
- Reconocimiento de la subalternidad: Considerar al pueblo organizado como sujeto activo en la gestión, no solo como receptor de atención.
- Articulación de gestión: Equilibrar la gestión desde la tradición con el avance hacia formas directas de poder popular, reconociendo los límites de la organización popular actual.
- Apoyo sin tutelaje: Diseñar políticas de apoyo al poder popular que fomenten su autonomía sin caer en la subordinación.
- Mediación efectiva: Facilitar el diálogo entre el Estado y las diversas voces del poder popular en la gestión de la cosa pública.
- Transparencia en la gestión: Desarrollar mecanismos claros en la administración de los recursos públicos, rindiendo cuentas tanto al Estado como al poder popular.
Las elecciones del próximo 27 de julio marcarán un hito para este proceso anunciado por el ejecutivo nacional de progresivamente entregar competencias al poder popular como instancia organizada. El proceso de apropiación de la política, que se concreta en las Salas de Autogobierno, los Consejos Comunales y las Comunas, ya tiene argumentos materiales constatables: la elaboración colectiva y elección de los proyectos emanados del ejercicio político del pueblo que son financiados por el Estado. Este es un proceso mixto de convivencia entre un poder central con voluntad de avanzar hacia una progresiva apropiación del pueblo de su gestión directa y un poder popular que crece en cualidad consciente para hacer valer estas prerrogativas. Esta acción política debe tener un correlato en las instancias de desagregación territorial representativa. Las instancias regionales -recién legitimadas en las pasadas elecciones del 25 de mayo- y municipales tienen un rol que cumplir en este proceso.
Allí se destacan un par de interrogantes para considerar. En el caso de las fuerzas políticas afines al gobierno central existe una línea política de fortalecer este proceso en sus diversos niveles, y esto lo retomaremos un poco más adelante para analizarlo con más detalle. Pero en el caso de sujetos apoyados por toldas políticas antagónicas al partido de gobierno, se encontrarán en una disyuntiva sobre qué camino seguir en su gestión pública: si procurarán la centralización de sus políticas en el espíritu de la tradición, o si permearán hacia esquemas en los cuales entregarán espacios de decisión al pueblo organizado en orientación a la línea que impulsa el gobierno. El marco legal jurídico soporta cualquiera de las dos visiones, pero lo normativo tiene más consistencia en el terreno de la representación, porque la ordenanza en el territorio de las competencias y responsabilidades para el gobierno municipal está expresada taxativamente en los instrumentos de ley. Este debate queda suspendido a lo que se estima que será la propuesta central de reforma del Estado, que fue un bastión de Nicolás Maduro en su campaña de reelección y que se trabaja paralelamente a estos procesos que se llevan a cabo. Se podría tender hacia la hipótesis de que los alcaldes y concejales electos bajo toldas opositoras procuren hacer una gestión tradicional en las formas y el fondo.
En el apartado de las fuerzas políticas que acompañan al partido de gobierno, la disposición en el discurso y la campaña es la acción programática para la transformación de la tradición. Pero esto es hasta cierto punto paradójico en su esencia, porque el sentido de la campaña de cada uno de los candidatos y las candidatas emana de una orientación centralizada y vertical: viene de arriba, en cascada. Existe el peligro de que esta homologación no reconozca las particularidades y virtudes de quienes participan en la contienda. Esto es algo que tendrá que ser acompañado por el poder central y el partido político que sustenta su construcción orgánica. ¿Cómo garantizar la cualidad transformadora de 335 sujetos políticos que están atravesados por lógicas tradicionales de la política, sin contar con la multiplicación en voces de todos los integrantes de cada uno de los cuerpos legislativos asociados con fuerza vinculante en la gestión administrativa?
El gran reto tiene múltiples acciones: por una parte, el acompañamiento constante en la orientación del gobierno central y sus fuerzas orgánicas para garantizar la vocación transformadora del ejercicio territorial; luego, la vocación del liderazgo local en un ejercicio cotidiano de conciencia que interpele y se interpele en la toma de decisiones para la gestión pública; y finalmente, quizás como base más importante, la construcción orgánica de una fuerza popular con cualidad para hacerse parte con parte en la acción política de lo local.
La República Bolivariana de Venezuela es un gran laboratorio de fórmulas democráticas. La posibilidad de desarrollar construcciones políticas que incorporan a las grandes mayorías de la comunidad es una realidad práctica. Todo parte de una vocación del propio gobierno central que se mira a sí mismo -ontológicamente- con cierta sospecha, y desata mecanismos que de alguna forma socavan su cualidad totalizante para ofrecer espacios al pueblo organizado. Esto tiene innumerables contradicciones y desafíos asociados, porque la tradición no es estructural, sino que se transmite en la subjetividad de los integrantes de la sociedad. El desdoblamiento que debe existir en todos los estamentos -públicos, privados, comunitarios, etc.- tiene que observar las certezas con recelo, para dar cabida a mecanismos novedosos de participación política. Sin lugar a duda, el hito que marca el próximo 27 de julio de 2025 es una piedra angular en este camino de la transformación democrática de la patria.
Referencias Bibliográficas
Morgan, E. S. (2006). La invención del pueblo. Siglo XXI Editores.
Lefort, C. (2011). Democracia y Representación, Prometeo Libros, Buenos Aires Argentina.
Gramsci, A. (s.f.). Obras (Recopilación de Siglo XXI Editores).
Rancière, J. (2010). El Desacuerdo: Política y Filosofía. Nueva Visión.